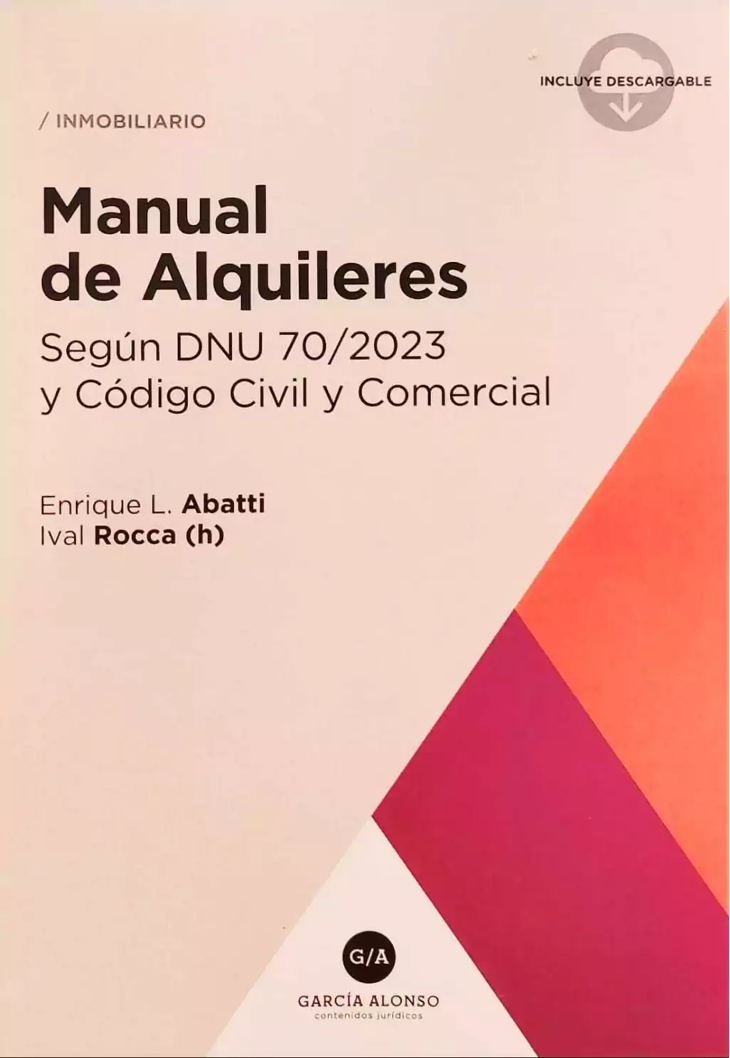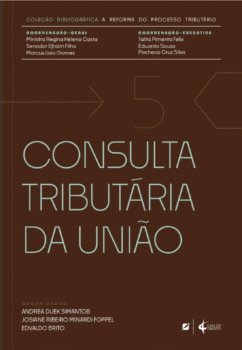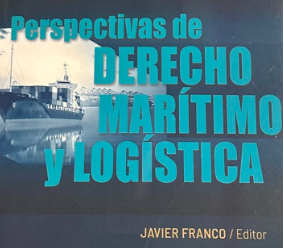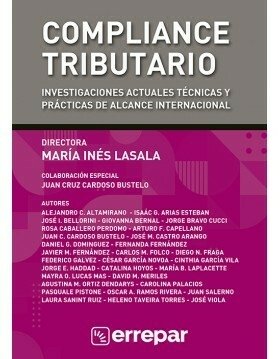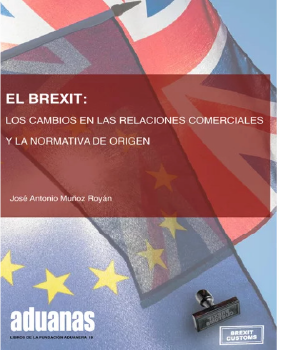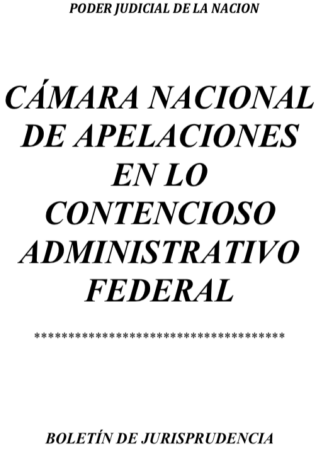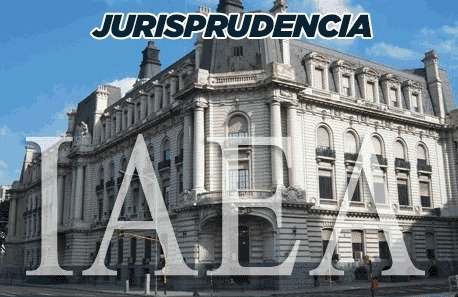Debido proceso en los procedimientos aduaneros argentinos: garantías y estándares internacionales – Dra. Andrea Zavatto

1. El debido proceso como garantía constitucional en sede aduanera
El debido proceso legal constituye una garantía constitucional genérica que rige también en los procedimientos administrativos aduaneros. La Constitución Nacional, en su art. 18, consagra la defensa en juicio y el principio de legalidad, estableciendo que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho. Estos preceptos, junto con los tratados internacionales incorporados (v.gr. el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), imponen a toda autoridad administrativa el deber de respetar las garantías del debido proceso en sus decisiones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha reiterado que la garantía de defensa en juicio no se limita al Poder Judicial, sino que alcanza a cualquier órgano estatal que ejerza funciones materialmente jurisdiccionales, como ocurre con la Aduana al sustanciar sumarios o imponer sanciones. En tal sentido, el Máximo Tribunal ha sostenido que el derecho de defensa incluye el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, así como a obtener una decisión pronta que defina la situación jurídica del interesado.
En sede aduanera, del debido proceso derivan garantías específicas: (a) el principio de legalidad penal y tributaria, (b) la razonabilidad de los actos, (c) el pleno derecho de defensa, y (d) la tutela de la propiedad. El principio de legalidad sancionatorio exige que las infracciones aduaneras y sus sanciones estén establecidas por ley previa (nullum crimen, nulla poena sine lege). La CSJN ha equiparado en lo sustancial las sanciones aduaneras a las penales a los fines de la garantía del art. 18 CN, invalidando normas que habilitaban castigos sin sustento legal claro o sin control judicial. Un ejemplo es el precedente “Casa Enrique Schuster S.A.”, donde la Corte declaró inconstitucional una disposición del Código Aduanero que pretendía impedir el control judicial de ciertas sanciones, por violar la garantía de defensa en juicio[1]. Del mismo modo, en materia tributaria rige el principio de reserva de ley (arts. 4 y 17 CN), según el cual los tributos aduaneros solo pueden ser exigidos en virtud de ley formal. Un hito jurisprudencial fue “Camaronera Patagónica” (CSJN, 2014), donde se afirmó la invalidez de un aumento de derechos de exportación establecido por resolución del Poder Ejecutivo sin ratificación legislativa, por vulnerar el principio de legalidad tributaria[2]. En síntesis, ni la potestad sancionatoria aduanera ni la tributaria pueden ejercerse válidamente al margen de lo que la ley expresa y razonablemente dispone.
Otra derivación esencial del debido proceso es el principio de razonabilidad de los procedimientos y decisiones administrativas. Esto implica que la actuación aduanera debe ajustarse a criterios objetivos, proporcionales y no arbitrarios, tanto en la sustanciación de los trámites como en el fondo de las decisiones. La razonabilidad incluye el derecho a un trámite en plazo razonable, considerado parte de la tutela administrativa efectiva. Tal es así, que dicha garantía se encuentra expresamente prevista en el artículo 1° bis, inciso a), apartado IV del Reglamento de Procedimientos Administrativos (norma de aplicación supletoria al Código Aduanero). Asimismo la Convención Americana y la Corte Suprema han reconocido que una decisión rápida y eficaz integra el debido proceso, apoyándose en el mandato constitucional de “afianzar la justicia” y en la presunción de inocencia. En fallos más recientes, como “Losicer, Jorge A.” y “Bossi y García S.A. (TF 5932-A) c/ DGA”[3], se enfatizó que la dilación irrazonable de un sumario administrativo resulta incompatible con el derecho de defensa y puede comprometer la validez del proceso. Esto refuerza la necesidad de que los plazos legales (por ejemplo, los previstos en el Código Aduanero) se cumplan estrictamente, pues su incumplimiento sistemático lesiona garantías convencionales y constitucionales.
Finalmente, el debido proceso protege también el derecho de propiedad de los administrados frente a injerencias aduaneras. El art. 17 CN establece que la propiedad es inviolable y prohíbe la confiscación de bienes. En consecuencia, medidas como decomisos, clausuras o multas deben estar legalmente justificadas, ser razonables y respetar el derecho de defensa. Un acto que prive a una persona de sus bienes sin procedimiento adecuado o sin causa legal será nulo por transgresión a la garantía de propiedad en conexión con la defensa en juicio. En la práctica, la legislación argentina prevé que los actos administrativos dictados con vicios graves en el procedimiento o sin respetar el derecho de defensa adolecen de nulidad absoluta. La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (19.549) considera insanablemente nulo todo acto dictado con “prescindencia total del procedimiento legal” o en violación del derecho de defensa[4], debiendo ser dejado sin efecto aun de oficio por la Administración. En materia aduanera, esto supone que ninguna sanción o medida que afecte derechos del particular puede imponerse legítimamente sin sustanciar previamente un procedimiento, con adecuada notificación de los cargos, oportunidad de ofrecer pruebas y alegar, y decisión debidamente motivada. Cualquier acto emitido omitiendo el debido procedimiento previo estará viciado y expuesto a nulidad, sin que su eventual revisión posterior por la propia Administración subsane la violación ocurrida.
En suma, el debido proceso legal –con sus manifestaciones de legalidad, razonabilidad, derecho de defensa y tutela de la propiedad– rige plenamente en el ámbito administrativo aduanero. Tanto la normativa interna (Constitución, leyes y procedimientos) como la doctrina judicial confluyen en exigir al Servicio Aduanero el respeto estricto de estas garantías en todas sus actuaciones, so pena de nulidad de lo actuado.
- Prácticas recurrentes de la Aduana y afectaciones al debido proceso
A pesar del marco garantista descrito, en la praxis aduanera argentina se observan situaciones recurrentes que tensionan o vulneran el debido proceso, en especial en materia sancionatoria, de fiscalización y de determinación tributaria. Entre las prácticas más comunes cabe mencionar:
- Dilaciones indebidas y mora administrativa en sumarios aduaneros: Es frecuente que los procedimientos sancionatorios se prolonguen más allá de plazos razonables. Si bien el Código Aduanero establece plazos para cada etapa sumarial, en la realidad muchas veces no se cumplen, generando trámites que duran años. La consecuencia de estas demoras no es menor: la situación de incertidumbre del imputado se prolonga indebidamente, violando su derecho a ser juzgado en un tiempo oportuno.
La exigencia de que los procedimientos se desarrollen en un plazo razonable se encuentra expresamente prevista en el artículo 1° bis, inciso a), apartado IV del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto 1759/72 (t.o. 2017), norma que resulta supletoriamente aplicable al procedimiento aduanero conforme al artículo 1017 del Código Aduanero[5]. En cuanto a la jurisprudencia, la misma ha reaccionado en varias oportunidades receptando esta garantía. El Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) ha aplicado la garantía del plazo razonable, llegando en algunos casos a declarar extinguida la acción sancionatoria cuando el retardo en decidir resultó irrazonable. Existe así una postura “positiva” en el TFN que, apoyada en la Constitución, tratados y fallos de la CSJN, propugna poner fin a los procesos excesivamente demorados en resguardo del debido proceso. Entre los antecedentes más relevantes se destacan los fallos “Losicer” y “Bossi y García”, donde la Corte Suprema reafirmó que el retardo irrazonable en procedimientos administrativos y jurisdiccionales vulnera el derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas.
No obstante, persiste en muchos expedientes una postura “negativa” que tolera la prolongación, y este sigue siendo un frente de tensión en la práctica cotidiana. Cabe destacar que el nuevo diseño normativo incorpora herramientas para combatir la mora: por ejemplo, la posibilidad de recurrir por retardo o la figura del silencio positivo (analizada más adelante) buscan evitar que la inacción administrativa lesione derechos. Aun así, mientras la cultura burocrática no internalice plenamente la exigencia de celeridad, subsiste el riesgo de nulidad de actuaciones por dilaciones irrazonables, conforme a estándares nacionales e interamericanos.
- Omisión de instancias de defensa y vicios de notificación en fiscalizaciones o determinaciones de tributos: Otro problema recurrente es el incumplimiento de pasos procedimentales diseñados para garantizar el derecho de defensa. Por ejemplo, en el procedimiento para las infracciones, el Código Aduanero prevé la notificación al interesado para que presente su descargo (vista previa del art. 1101 C.A.). Sin embargo, ha habido casos en que la Aduana dicta directamente la resolución sin otorgar la vista o intimación previa correspondiente. Esta omisión constituye una violación flagrante del derecho de defensa que los tribunales no han dudado en sancionar con la nulidad del acto. Un ejemplo reciente es “Trinal S.A. c/ DGA”, donde se confirmó la nulidad de una resolución aduanera que había determinado tributos por falta de certificado de origen sin conferir al importador la vista previa legal[6]. La Cámara enfatizó que tal irregularidad lesiona el derecho de defensa del imputado y no puede subsanarse en sede judicial, por lo que corresponde anular el acto viciado por violación del debido proceso. De igual modo, se han detectado vicios como falta de notificación adecuada de la formulación de cargos –impidiendo que los acusados tomen conocimiento oportuno y ejerzan su defensa–, o la negativa a exhibir el expediente y a producir prueba ofrecida por el interesado. Los tribunales han sido claros: cuando la Administración Aduanera omite etapas esenciales del procedimiento –notificar, dar vista, permitir alegar o probar– el acto resultante deviene anulable o nulo, dado el perjuicio sustancial a las garantías del administrado. No cualquier irregularidad formal conlleva nulidad, pero sí aquellas que causan efectiva indefensión. Y la defensa en juicio, reza una consolidada jurisprudencia, exige la oportunidad real de participación del interesado en el procedimiento administrativo que puede afectar sus derechos.
- Aplicación extensiva de potestades sancionatorias sin base legal clara (analogías o excesos): Si bien el Servicio Aduanero por ley puede imponer sanciones por infracciones tipificadas en el Código, se han observado prácticas donde la Aduana pretende sancionar comportamientos no previstos expresamente o agravar penas más allá de lo establecido. Un caso típico era la aplicación analógica de infracciones: la Aduana encuadraba ciertos incumplimientos en figuras sancionatorias análogas no exactamente contempladas en la norma, afectando el principio de legalidad. Asimismo, en materia de determinación tributaria aduanera, ha habido controversias sobre la utilización de valores criterio o pautas no transparentes para ajustar en forma unilateral el valor declarado y aplicar multas por presunta subvaloración. Tales prácticas, sin mediar un procedimiento que permita al importador justificar su valor (conforme exige el Acuerdo de Valor de la OMC), implicarían una transgresión al debido proceso. Como hemos dicho, en la práctica argentina, el Codigo Aduanero establece recurrir supletoriamente a la LNPA y a su decreto reglamentario ante vacíos procedimentales, para asegurar que ninguna pena aduanera se imponga sin sumario previo. No obstante, es fundamental que la propia Aduana observe estrictamente esos cauces legales. Cuando ello no ocurre, los tribunales contencioso-administrativos han actuado: por ejemplo, anulando resoluciones sancionatorias dictadas “con prescindencia del procedimiento legalmente establecido”. Estos correctivos buscan disuadir a la Administración de incurrir en atajos ilegales o prácticas de hecho.
En síntesis, las patologías procedimentales más comunes en la actuación de la Aduana argentina incluyen demoras irrazonables, omisiones de trámite esencial y falta de pronunciamientos expresos, todas contrarias a la letra y el espíritu del debido proceso. La respuesta del sistema jurídico ha sido declarar la nulidad de actos viciados por estas causales. Así, se han anulado resoluciones por violar el derecho de defensa (omisión de vista previa), por fallas de notificación que causaron indefensión e incluso por exceso en los plazos razonables. Esta última causal, aunque más difusa, se ha materializado a través de la extinción de acciones o la prescripción cuando la demora es imputable al organismo. En conclusión, si bien el marco normativo provee amplias garantías, su eficacia depende de la observancia leal por la Administración. La identificación de estas prácticas deficientes ha impulsado reformas recientes y ajustes institucionales para asegurar que los procedimientos aduaneros se conduzcan con transparencia, celeridad y respeto irrestricto por las garantías constitucionales, so pena de nulidad de lo actuado y eventual responsabilidad del Estado.
- Impacto de la incorporación del silencio positivo y sus implicancias en sede aduanera
La Ley N° 27.742, sancionada y promulgada en 2024, introdujo una reforma estructural al procedimiento administrativo nacional al incorporar expresamente el silencio administrativo con efectos positivos. En concreto, según la nueva regla (art. 10 inc. b LNPA, según Ley 27.742), cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares realicen determinado acto o actividad, y dicha autorización dependa del ejercicio de competencias regladas (no discrecionales) de la autoridad, el silencio de la autoridad al vencimiento del plazo previsto para resolver se entenderá como una decisión afirmativa. En otros términos, si el organismo no dicta la resolución expresa en término, se considera que el trámite ha sido aprobado tácitamente, permitiendo al interesado proseguir con su actividad o exigir la emisión del acto formal correspondiente.
Cabe señalar que el DNU N° 70/2023 (pub. B.O. 21/12/2023) declaró una “emergencia administrativa” y dispuso la simplificación de trámites. La habilitación del silencio positivo es una de las herramientas de esa simplificación. Sin embargo, su aplicación no es irrestricta: el régimen establece límites y excepciones para conciliar el silencio positivo con otros intereses públicos. Por ejemplo, no procede el silencio positivo en trámites relativos a la salud pública, el medio ambiente, la prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes del dominio público. Estas excepciones denotan la precaución del legislador: en áreas sensibles, el otorgamiento tácito podría ser riesgoso (v.gr., no sería deseable que un proyecto potencialmente dañino al ambiente quede aprobado por falta de respuesta de la autoridad ambiental).
En cuanto a la implementación práctica, mediante la Decisión Administrativa N° 836/2024 (Jefatura de Gabinete) se fijó un cronograma escalonado de entrada en vigencia: desde el 01/11/2024 rige el silencio positivo para trámites de la Administración Pública central y desde el 01/12/2024 para los organismos descentralizados. A su vez, el Decreto N° 971/2024 aprobó un listado de procedimientos administrativos con autorización reglada sujetos a silencio positivo, así como otro listado de trámites exceptuados del mismo[7]. Entre los trámites aduaneros/impositivos incluidos figuran, por ejemplo: solicitudes de reducción de anticipos de impuestos, certificados de no retención, compensaciones de saldos a favor, bajas retroactivas de obligaciones, cancelaciones de planes de pago, emisión de CUIT, certificados de residencia fiscal, altas o bajas de controladores fiscales, entre otros.
Las implicancias prácticas en sede aduanera pueden resumirse así: el importador, exportador u operador que tramite una autorización ante la Aduana/AFIP (hoy ARCA) cuenta ahora con la certeza de que, si la autoridad no se expide en tiempo, puede considerar aprobada su gestión. Esto fortalece la posición del administrado y lo protege contra demoras injustificadas, incentivando a la Administración a resolver dentro de plazo para no perder control sobre la decisión. En perspectiva de debido proceso, el silencio positivo es visto como un avance hacia la “tutela administrativa efectiva” del ciudadano. Si antes la inacción perjudicaba solo al particular (silencio negativo), ahora la carga se invierte: la inacción perjudica a la Administración, que ve fictamente consentida la petición no contestada. Esto genera un incentivo institucional a responder motivadamente en término, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas.
En definitiva, la incorporación del silencio positivo representa una modernización del procedimiento administrativo argentino. En sede aduanera, supone un cambio de paradigma favorable al administrado diligente: ya no dependerá por completo de la voluntad (o negligencia) del burócrata de turno para obtener respuesta a sus solicitudes, pues la ley le brinda una salida en caso de silencio. Ello robustece la seguridad jurídica y, bien aplicado, no debería colisionar con la legalidad, ya que se han previsto salvaguardas para que la autorización tácita no signifique vía libre al incumplimiento normativo. Desde luego, será crucial monitorear su implementación efectiva: la Aduana deberá capacitar a su personal, divulgar claramente los trámites alcanzados y eventualmente ajustar normativa interna (por ejemplo, circulares o reglamentos aduaneros) para armonizarlos con el principio del silencio positivo. También habrá que observar cómo reaccionan los tribunales ante eventuales litigios (p.ej., si la Aduana se niega a reconocer un silencio positivo cumplido, o si un tercero impugna una autorización tácita obtenida). En síntesis, el impacto en sede aduanera es potencialmente significativo: acelera procedimientos, refuerza garantías temporales del debido proceso y obliga a la Administración a mayor eficiencia, aunque requerirá un delicado equilibrio con el principio de legalidad material y una cuidadosa aplicación para resolver las tensiones prácticas que puedan surgir.
- Estándares internacionales en el procedimiento aduanero: Acuerdo de Facilitación de la OMC
El ordenamiento aduanero argentino no se desarrolla en el vacío, sino que está influido por estándares internacionales consensuados en materia de procedimientos aduaneros. Uno de los instrumentos fundamentales es el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este fija pautas orientadas a simplificar y armonizar trámites aduaneros, incrementando la transparencia, la previsibilidad y el respeto de garantías procesales para los operadores de comercio exterior. Examinaremos brevemente estos estándares y su relevancia para el debido proceso y la seguridad jurídica.
Acuerdo de Facilitación del Comercio (OMC): Entró en vigor multilateralmente en febrero de 2017, y Argentina lo ratificó mediante la Ley 27.373 (promulgada en julio de 2017). El AFC contiene disposiciones jurídicamente vinculantes que obligan a las aduanas de los países miembros a adoptar buenas prácticas procedimentales. Varios de sus artículos se relacionan directamente con garantías de debido proceso y derechos de los administrados aduaneros. Por ejemplo, el Artículo 1 impone obligaciones de transparencia, requiriendo la publicación rápida y accesible de toda regulación, tasas, procedimientos y documentación exigidos para importación/exportación, así como la creación de servicios de información (ventanillas) para consultas de los comerciantes. Argentina ha avanzado en este aspecto con portales web de AFIP-ARCA y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA).
Crucial para el debido proceso es el Artículo 4: Procedimientos de recurso o revisión. El AFC exige que cada Miembro prevea el derecho de toda persona afectada por una decisión aduanera a recurrirla, primero en sede administrativa (ante una autoridad superior o independiente) y luego ante sede judicial. Además, si la instancia administrativa no resuelve en un plazo razonable o sin demora indebida, el particular tiene derecho a acudir al nivel judicial directamente. También se impone comunicar por escrito los motivos de cada decisión administrativa, de modo que el interesado pueda defenderse adecuadamente13. Argentina satisface en gran medida estas exigencias: el sistema de recursos en materia aduanera contempla una vía administrativa especializada (el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, órgano técnico independiente) y, agotada ésta, la vía judicial ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal o Tribunales Federales y eventualmente la CSJN. Así, un importador/exportador puede obtener revisión de una resolución aduanera primero por un órgano cuasi-judicial (TFN) y luego por jueces federales, lo que está en línea con el estándar OMC. Esto garantiza un recurso efectivo. Asimismo, la exigencia de motivar las decisiones se encuentra en la LNPA (art. 7 inc. b) y en el propio Código Aduanero, que demandan fundamentar –por ejemplo– las resoluciones determinativas de tributos o las sancionatorias. Si bien en la práctica alguna resolución aduanera adolece de motivación insuficiente, la regla general es que se expresen las razones, habilitando así una defensa informada. En caso contrario, nuestros tribunales suelen anular actos por falta de fundamentación, considerándolo un vicio de arbitrariedad.
El Artículo 6.3 del AFC establece disciplinas sobre sanciones aduaneras, consagrando principios de justa aplicación. Dispone, entre otros puntos, que las sanciones se apliquen solo a los responsables de la infracción; que sean proporcionales a la gravedad del hecho; y que se basen en los hechos y circunstancias del caso. Además, exige que se provea al infractor una explicación escrita de la infracción cometida y la norma vulnerada, incluyendo el monto o alcance de la sanción impuesta. También alienta a considerar circunstancias atenuantes, como la colaboración voluntaria del infractor (autodenuncia), y a evitar incentivos perversos (por ejemplo, metas de recaudación por multas)14. Estas directrices refuerzan garantías de debido proceso sustantivo: no punir sin culpa, no excederse en las penas, y notificar claramente el cargo. La legislación argentina en gran medida refleja esos criterios: el Código Aduanero define claramente quiénes son sujetos responsables de infracciones; contempla causales de atenuación y agravantes en la graduación de multas;. Asimismo, las resoluciones condenatorias del servicio aduanero suelen detallar los hechos probados, la norma infringida y el cálculo de la multa, en cumplimiento del deber de motivación. Sin perjuicio de ello, ha habido casos en que las multas aduaneras fueron consideradas desproporcionadas (por ejemplo, sanciones automáticas por faltantes menores en verificación), lo que motivó reclamos judiciales por violación del principio de razonabilidad. A la luz del AFC, Argentina debe asegurar que sus prácticas sancionatorias sigan ajustándose a esos estándares de proporcionalidad y debido proceso.
En general, la adhesión al AFC ha impulsado internamente revisiones de procedimientos: por ejemplo, se fortaleció el mecanismo de resoluciones anticipadas (dictámenes previos en clasificación arancelaria, valor en aduana, origen), dando mayor previsibilidad a los operadores y evitando litigios ex post. También se implementaron medidas de gestión de riesgo (AFC art. 7.4) para focalizar controles en operaciones de alto riesgo y agilizar las de bajo riesgo, lo cual se conecta con la razonabilidad de las inspecciones (evitar controles excesivos y arbitrarios). En 2019 se oficializó el programa de Operador Económico Autorizado (OEA) –en línea con la recomendación del AFC art. 7.7–, que reconoce beneficios a operadores confiables para simplificar trámites aduaneros y de seguridad[8]. Todos estos avances muestran un grado de cumplimiento sustancial del AFC, aunque siempre perfectible.
Desde la óptica del debido proceso y la seguridad jurídica, el cumplimiento de los estándares OMC es altamente beneficioso. El AFC busca un equilibrio: aduanas eficientes pero también garantistas. Al exigir transparencia, reduce la discrecionalidad oculta y la incertidumbre normativa: un operador bien informado de las reglas puede planificar sus negocios con confianza. Al requerir procedimientos ágiles y previsibles (plazos ciertos, ventanillas únicas, controles por riesgo), se minimizan las arbitrariedades y se acelera la resolución de trámites, reduciendo costos y litigios. Un aspecto vital es la estabilidad normativa: los estándares internacionales promueven que los cambios se anuncien con anticipación y que no se alteren las condiciones de un día para el otro. Argentina ha tenido en el pasado volatilidad en políticas comerciales (ej.: barreras para-arancelarias, cambios abruptos en derechos de exportación), lo cual dañó la previsibilidad. La adhesión al AFC conlleva la obligación de notificar medidas y brindar transparencia, de hecho, una de las controversias ante la OMC –“Argentina – Import Licensing” (2015)–, condenó la falta de transparencia de ciertos mecanismos internos[9]. En respuesta, Argentina desactivó el sistema DJAI (Declaración Jurada Anticipada de Importación). Actualmente, con la plena vigencia del AFC, se espera que nuestro país evite reincidir en medidas opacas o discrecionales que perjudiquen la confianza de los operadores.
En conclusión, los estándares internacionales –como es el AFC de la OMC– han influido positivamente en la evolución del procedimiento aduanero argentino. Su adopción y cumplimiento fortalecen el debido proceso en varios sentidos: garantizan derechos claros de impugnación, fomentan la transparencia y publicidad normativa (elementos básicos de la legalidad), promueven la razonabilidad y proporcionalidad en controles y sanciones, y aumentan la seguridad jurídica al alinear nuestras prácticas con pautas globalmente reconocidas. Si bien siempre habrá desafíos en la implementación práctica y ajustes que realizar (la cultura organizacional, la capacitación del personal y la mejora continua de los sistemas son tareas permanentes), el rumbo es claro: una Aduana más abierta, predecible y respetuosa de las garantías es condición para cumplir con nuestras obligaciones internacionales. Y esto –más allá de los compromisos externos– redunda en beneficio directo de los operadores del comercio exterior y de la competitividad del país.
- Conclusión
El análisis efectuado revela que los procedimientos aduaneros en Argentina presentan, aún hoy, zonas de fricción con el estándar constitucional del debido proceso. Las prácticas administrativas que vulneran garantías básicas –como la omisión de vista previa, las demoras irrazonables, las notificaciones defectuosas o la aplicación extensiva de sanciones sin base legal clara– resultan incompatibles con el principio de juridicidad que debe regir toda actuación estatal. Frente a ello, los órganos de control (Tribunal Fiscal y Poder Judicial) han hecho valer la supremacía constitucional, anulando actos y procesos viciados, lo cual actúa como llamada de atención para la Administración Aduanera.
La reciente incorporación del silencio positivo constituye un avance en términos de tutela administrativa y eficiencia. En paralelo, los compromisos asumidos por la Argentina en el plano internacional –especialmente a través del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC– ofrecen un camino normativo y operativo que puede y debe servir de guía para la revisión crítica del sistema procedimental vigente. La adecuación a estándares como la transparencia, la celeridad, la proporcionalidad y la previsibilidad es tanto una obligación internacional como una necesidad interna para garantizar el debido proceso.
Urge entonces consolidar una práctica administrativa que internalice los principios del debido proceso como límite sustancial y formal a la actuación de la Aduana. Solo un procedimiento transparente, fundado y eficiente permitirá cumplir con el mandato constitucional de justicia y legalidad, fortaleciendo al mismo tiempo la confianza de los operadores y la competitividad del comercio exterior argentino. En suma, los esfuerzos normativos e institucionales deberán profundizarse para lograr que las garantías no solo existan en los textos legales, sino que se vivencien cotidianamente en la realidad de las operaciones aduaneras, en beneficio de la seguridad jurídica y del desarrollo económico del país.
Dra. Andrea Zavatto
[1] CSJN, “Casa Enrique Schuster S.A.I.C. c/ Administración Nac. de Aduanas” (Fallos 310:2159, 1987).
[2] CSJN, “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros” (Fallos 337:388, sentencia del 15/04/2014).
[3] CSJN, “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA – Resol. 169/05” (sentencia del 26/06/2012).
CSJN, “Bossi y García S.A. (TF 5932-A) c/ DGA.” (sentencia del 08/11/2011)
[4] Ley Nº 19.549 – Procedimientos Administrativos (texto actualizado por Ley 27.742, 2023), art. 14 inc. b) iv.
[5] Decreto 1759/72 (t.o. 2017), art. 1° bis, inc. a), ap. IV: “Los procedimientos deberán sustanciarse en un plazo razonable […]”. Aplicación supletoria conforme Código Aduanero, art. 1017.
[6] Cám. Nac. Contencioso Adm. Fed., Sala III, “Trinal S.A. c/ D.G.A.” (sentencia del 01/07/2025).
[7] Decreto 971/2024 (PEN, 31/10/2024, B.O. 01/11/2024) – Silencio positivo. Aprobó el Anexo I con la lista de procedimientos administrativos exceptuados (materias de salud, ambiente, servicios públicos, dominio público, y otros supuestos específicos) y el Anexo II con la lista de trámites alcanzados por el silencio positivo.
[8] Resolución General AFIP Nº 4451/2019 (B.O. 29/03/2019). Implementó formalmente el programa “Operador Económico Autorizado” (OEA) en Argentina.
[9] OMC – Disputa “Argentina – Import Measures” (DS438, DS444, DS445).