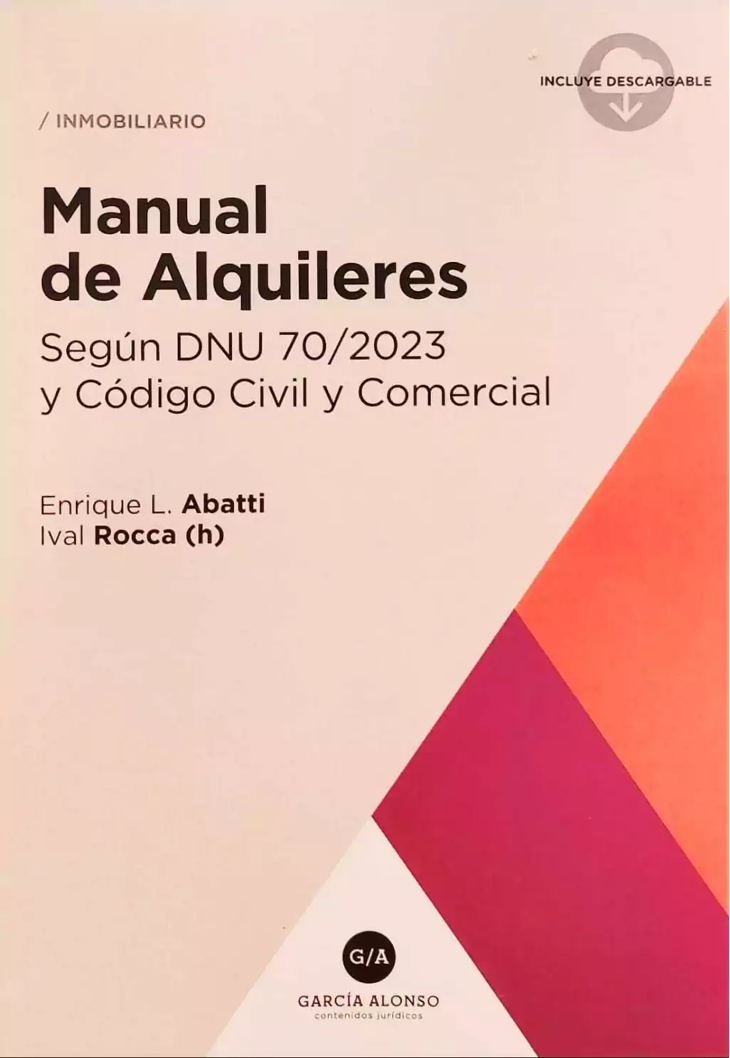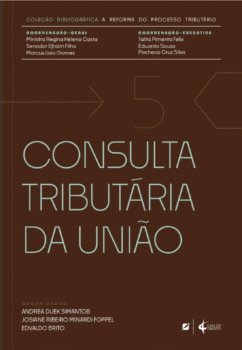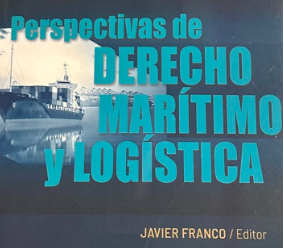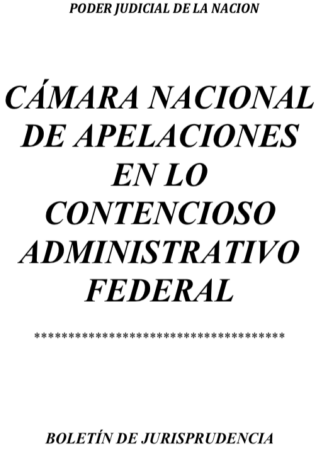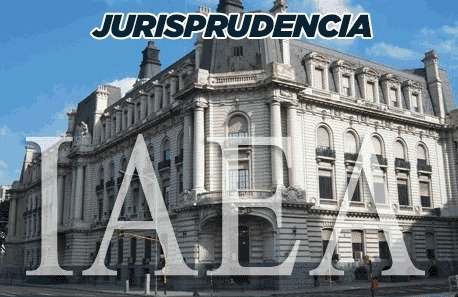La corrupción es un fenómeno tan antiguo como la misma humanidad y casi consustancial a ésta, por eso y por otras razones, no es concebible un Estado democrático serio donde no funcionen controles. Cuando los controles fallan hay riesgo real de que el fenómeno arrastre todo el sistema hacia el abismo ya que la corrupción es capaz, en definitiva, de corroer cualquier sistema de convivencia y, por supuesto, cualquier sistema político (Carbonell, 2013).
Hay conciencia de que la crisis de la corrupción es consecuencia de una crisis política y cabe señalar que si hay corruptos/as es porque también hay corruptores. Nos tenemos que acostumbrar a que habrá corrupción pero a lo que no nos podemos acostumbrar, y esto es lo fundamental, es a aceptar la corrupción (Foix, Ramoneda et al, 1995).
Cabe citar a Purohit (2007, 291) que advierte:
“El coste de la corrupción tanto en términos de costes tangibles cuanto en el de los “no tangibles” es extremadamente alto. Tiene impacto en el comercio, y en las inversiones, la eficiencia de la administración, y la buena gobernanza; entre los no tangibles destaca la pérdida de confianza en la democracia, en las instituciones y en los otros ciudadanos/as.
Cuando la corrupción se vuelve un modo de vida tiene implicaciones que llegan muy lejos. Limita la eficiencia y la igualdad, así como las funciones macroeconómicas e institucionales del gobierno; reduce los ingresos que el gobierno recibe, poniendo en peligro la sustentabilidad presupuestaria y afecta de manera negativa la inversión y el desarrollo. La existencia de agentes públicos corruptos induce a otros agentes públicos a adoptar tácticas corruptas en la medida en que decae la probabilidad de ser descubiertos. Igualmente, la existencia de contribuyentes deshonestos induce a otros contribuyentes a la deshonestidad.”
La confianza pública es el pilar fundamental sobre el cual se asienta el contrato social entre las y los ciudadanos y el Estado. En un país democrático, la legitimidad del accionar estatal se erige en un plano legal y en un plano fáctico, los cuales no siempre transcurren en un mismo sentido. La consecuencia directa de la pérdida de confianza en las instituciones públicas es, tarde o temprano, la anomia, la irrupción de totalitarismos y crisis económicas.
Como señala Ramoneda (1995) la corrupción plantea la necesidad de renovar los mecanismos de funcionamiento democrático de nuestra sociedad.
Hace varios años que los casos de corrupción de uno u otro gobierno toman estado público y se tratan en los medios de comunicación de acuerdo al calor de la agenda partidaria y/o electoral del momento. La visibilización de estos hechos, más allá de las motivaciones circunstanciales que esa difusión pudiera tener, siempre es un hecho positivo. No obstante, cabe preguntarnos si tiene impacto real en el abordaje de la anticorrupción en los distintos niveles del Estado argentino.
La respuesta es algo desalentadora ya que se observan iniciativas aisladas y poco consistentes en la materia, aunque esta circunstancia puede ser favorable a mediano o largo plazo en la medida que plantea un rumbo concreto hacia donde enfocar las acciones. Más allá del rol fundamental que compete al derecho penal, el rol represivo del Estado no es la solución (Queralt Jiménez, 2012). Deben implementarse mecanismos preventivos y estratégicos, donde los planes de integridad sirvan para actuar en todos los planos posibles, acorde al desafío complejo que el fenómeno exhibe.
Como se señaló, el Derecho penal debe intervenir pero no es la solución. Entre otras cosas porque cuando llega ya se ha producido el fenómeno que deberíamos querer evitar. Se trata de imposibilitar o, al menos, poner dificultades serias a que se produzca. Y eso requiere, como ya hemos visto, de mecanismos democráticos de control, de ejercicio real de la democracia.
Según Jiménez Villarejo (1995) la corrupción es un fenómeno de ahora, pero también de siempre. Refiriéndose al caso español, señala que lo que ocurre es que la corrupción se produce en un sistema democrático donde hay libertad de expresión y la libertad de expresión tiene como consecuencia directa y ligada a la libertad de información, la publicidad justa y necesaria de cuantos hechos expresan una situación de corrupción. Esto lo señala como una gran conquista del sistema democrático ya que no ocurría en el sistema dictatorial precedente (Jiménez Villarejo, 1995).
El nacimiento del compliance en el sector privado respondió a la incontenible necesidad de las empresas de preservar su patrimonio y reputación, garantizándole a los accionistas el control sobre el management. En el ámbito público se plantea una necesidad equivalente: los accionistas son los/as ciudadanos/as y los/as funcionarios/as son el management.
Este enfoque para pensar la corrupción, ha sido planteado desde una perspectiva burocrática como un problema de agencia o de desencuentro entre “principal” – “agente” (Brandt y Svendsen, 2013).
Desde ya, el abordaje de la integridad en organizaciones públicas tiene particularidades y enormes diferencias respecto al ámbito privado así que, en ese sentido, un programa de integridad debe ser diseñado, ejecutado y monitoreado por especialistas que posean un profundo conocimiento de la administración y la gestión pública además del manejo de la disciplina específica del cumplimiento.
Es necesario sistematizar una solución eficaz, accesible, escalable y facilitadora de las decisiones políticas que, lejos de representar una traba a la gestión, se convierta en una nueva forma de administrar los recursos públicos, coherente con la demanda ciudadana.
En cualquier estrategia anticorrupción es necesario fijar, en el marco de la función pública, un sistema de garantías tendentes a prevenir y evitar abusos de poder. Un modo de reducir la vulnerabilidad de las instituciones que, a su vez, permita detectar y neutralizar aquellos abusos. Es decir, un plan de controles preventivos que sitúe en su verdadera posición la última respuesta, la respuesta penal (Jiménez Villarejo, 2003).
En este camino, es imprescindible que existan dirigentes políticos comprometidos con el tema en los hechos y aunque a corto plazo conlleve algunos costos a asumir, sin dudas, a mediano plazo son infinitamente superiores los beneficios. Para quienes ejercen cargos públicos y tienen responsabilidades políticas el desafío de luchar contra la corrupción se transforma en un imperativo moral y una necesidad pragmática para preservar las instituciones que representan y su propia reputación.
Se trata de cultivar una disciplina de la ética y el buen gobierno, sacrificando las estructuras vetustas y obsoletas para dar paso a nuevas concepciones de la gestión pública, donde la integridad sea la única forma en la cual el gobierno se relaciona con su ciudadanía.
Los slogans que prometen terminar con la corrupción son muy atractivos pero absolutamente alejados de la realidad. Tal como señala Giner (1995), los ambientes de indignación moral son malos. La indignación moral es necesaria pero si es excesiva y efervescente llega un momento donde se condena a toda la clase política sustituyéndola por otros actores que tampoco generan confianza ni son capaces de realizar las reformas necesarias. Por eso, el autor entiende que para “acabar con la corrupción” lo mejor es la preocupación serena.
Los verdaderos problemas de la corrupción bajan de los más altos niveles de la pirámide social y no provienen, como comúnmente se sostiene, de los estratos sociales y económicos más bajos. La corrupción no es un problema de servidores/as públicos de bajo perfil que llenan sus bolsillos a expensas del ciudadano/a. La corrupción es un problema institucional y político que requiere de soluciones igualmente estructurales (Sandoval Ballesteros, 2016).
Una política anticorrupción realista, efectiva y sostenible en el tiempo se cimenta en fortalecer a las instituciones con tal seriedad y compromiso que mientras ejercen sus funciones centrales, estén preparadas para prevenir, detectar, mitigar y sancionar hechos de corrupción.
Es el momento propicio para que las y los decisores políticos asuman el compromiso finalmente y la integridad forme parte de sus propuestas para gobernar, ya que la sociedad espera señales en tal sentido.