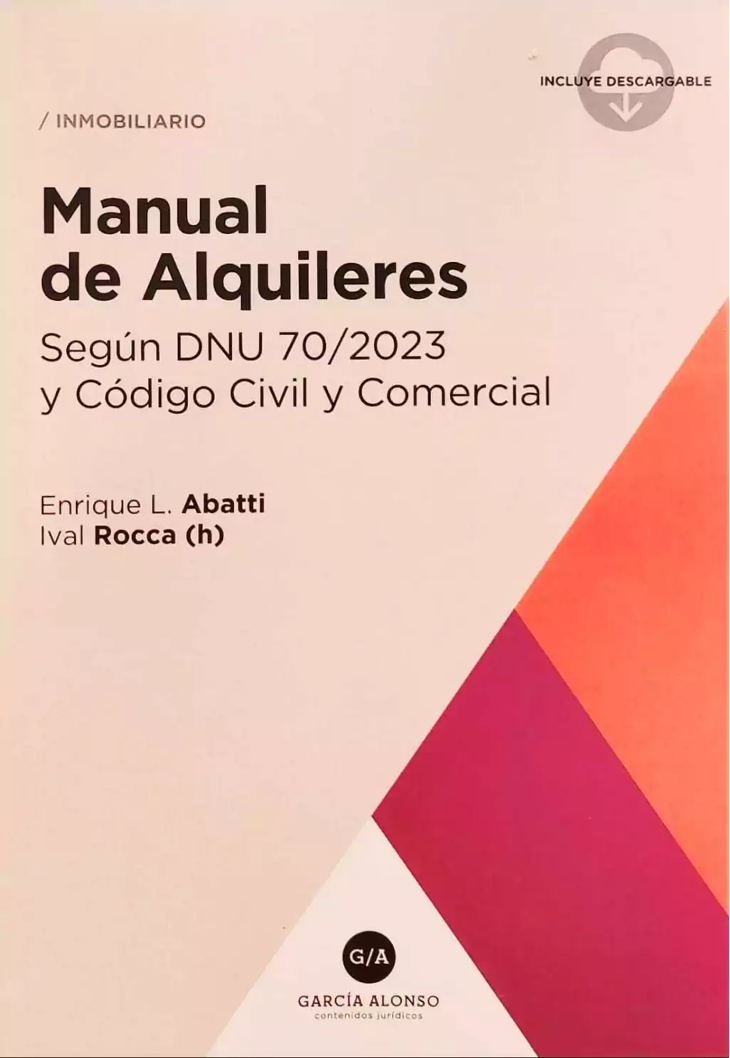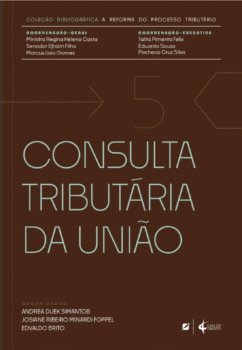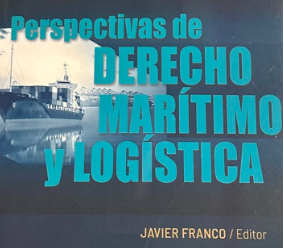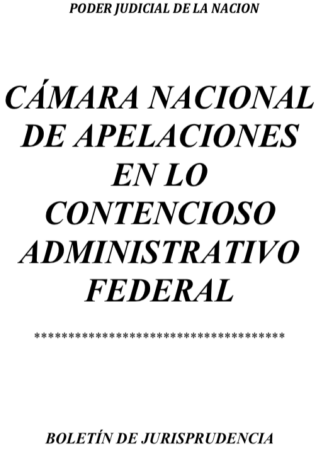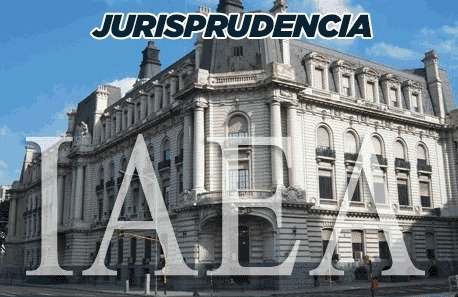La encrucijada de las democracias de principios de siglo en Occidente: ¿Crisis en la representación o representación constante de la misma crisis? – Dra. Paula Winkler
LA ENCRUCIJADA DE LAS DEMOCRACIAS DE PRINCIPIOS DE SIGLO EN OCCIDENTE: ¿CRISIS EN LA REPRESENTACIÓN O REPRESENTACIÓN CONSTANTE DE LA MISMA CRISIS?
Por Paula Winkler *
Introducción
Dos destacados juristas argentinos se solazaban hace un tiempo en dejar sentado ante la cámara de un programa televisivo que eran seguidores de Locke, no de Hobbes. De este modo venían a presentarnos sus flamantes quejas con relación al futuro político de Argentina con el conocido argumento de la institucionalidad republicana, de lo cual no debe culpárseles ya que los abogados somos gente de derecho y se nos ha enseñado desde jóvenes que el Estado debe subsumirse en la ley. Principio este nada desdeñable y que deberíamos poder cumplir a pie juntillas como un sacro mandato, si no fuera que pese a las distintas formas de las democracias vigentes, sean parlamentarias, sean presidencialistas, Occidente ha entrado en turbulencias y el malestar ciudadano aumenta.
La insistencia de ambos juristas en separarse de Hobbes – aun presumiéndose su conocimiento de los bien diferenciados períodos de su obra, lo cual se encargara de estudiar profundamente, por ejemplo Leo Strauss al analizar De Cive y Leviathan, entre otros de sus textos–, me hizo recordar de inmediato aquellas palabras de Ovidio: “Ignora lo que ve, mas lo que ve lo inflama. El mismo error los ojos burla e incita. ¿Por qué persigues en vano, crédulo, simulacros fugaces? Esa que distingues es sombra de imagen reflejada”. Esos simulacros de Ovidio venían a vaticinar algunos otros simulacros en los que, como intentaré demostrar aquí, ha devenido ahora la mayoría de las representaciones políticas en las democracias de Occidente. Si a esto se suman la disconformidad y, a menudo, la ira de las personas que habitan el planeta, la estéril insistencia de nuestros políticos y juristas en las teorías ficcionales de los contratos sociales y de esas concepciones idealizantes de la ley y del Estado, como si los sujetos contemporáneos a Emmanuel Kant todavía vivieran en el siglo que transcurre y permanecieran siendo unos sujetos del superyó a la carta, los vientos del default que se desataran en Argentina en diciembre de 2001, continuaran en Islandia tiempo después y estallaran pocos meses atrás en Grecia van a transformarse en unos nuevos vientos maléficos y huracanados, al tiempo que los gobernantes quedarán murmurando “je veux la lune”.
La primera encrucijada de las democracias de este Siglo, que en mi opinión se encontraría superada – pese a que no se pueden descuidar los movimientos sociales de los “indignados” europeos -, consiste en bascular entre la representación política o volver a la fuente que nos legaran los griegos de la civitas/ polis instaurando una democracia participativa. (El movimiento norteamericano que comenzara, no sin censuras, en la ciudad de Nueva York merece otro análisis diferente, aunque en sus inicios parece más radical aún que el fenómeno madrileño.) Ahora bien, la representación que impone una democracia republicana (parlamentaria, como las europeas o presidencialista, como la norteamericana o la argentina) parte de la dificultad semántica inicial de que el “re-presentado” alude siempre a un variopinto grupo de personas. Aun cuando a ese grupo lo denominemos “pueblo”, “multitud”, “gente” o “ciudadanos”, “personas” o hasta “masa”, jamás habrá un único representado de pensamiento único (a Dios gracias). Es más, diría que para escrutar la realización más justa posible de una democracia no hay nada mejor que observar cómo se comporta el gobierno respecto de las minorías cuando la mayoría ganó las elecciones, o cómo se aseguran los derechos de la mayoría cuando sólo un gobierno de minorías es elegido para re-presentarnos supuestamente a todos.
Hablaba Ovidio de los simulacros, cuestión que reflotó Deleuze mucho después. Y un simulacro remite a una ficción mentirosa cuando no pretende sustituir un real por réplica con algún fin determinado (los “simuladores de vuelo” para los aprendices de piloto, los “simulacros de incendio”, etc. – simulaciones justificadas además de útiles -). Así, cuando el simulacro desarticula ese real para ponerlo en signos y devolverle al interpretante social un sentido de mera presencia, nos encontramos con una operación semiótica engañosa. Esa mera presencia de la inconsistencia aparece por la mencionada operación, que consiste en neutralizar los significados para erigirlos sólo en signos-por-sí mismos, lo cual genera el efecto del culto a un als ob, culto a un como-si, culto a lo que podría denominarse “simulacro de simulacro”, y que se transforma en una fábrica de cultura política banal. Adviértase que la réplica siempre es relativa puesto que el signo lingüístico encierra una opacidad constitutiva de modo que nunca hay literalidad ni copia exacta de nada. Y, en tanto los seres humanos somos lenguaje, hasta las ficciones jurídicas jamás alcanzarán un grado óptimo de realización. Pero si de eso se trata, no es cuestión de regodearse en la desgracia de la crisis representativa para multiplicarla y repetir el síntoma, sino más bien de hacerse cargo y representar lo mejor posible, esto es: sin corrupción, sin corruptelas, con una enorme decisión política y permitiéndose la autocrítica constante. Ver para creer.
Nadie con sentido común podría negar hoy las bondades de la república como forma de organización política de una sociedad, a no ser que abrevando en el situacionismo más extremo, se considere fácil el retorno al sistema griego de la polis. Y ningún abogado debería olvidar las fuentes normativas primeras como lo es una Constitución, una carta política, una carta magna, etcétera. No hacerlo, por lo demás, sería negar la autorizada palabra de toda esa tradición europea que nos viene desde Montesquieu, Locke, y el propio Rousseau. No desechemos tampoco a Duverger ni a Kelsen (sobre todo al Kelsen amigo de Freud, cuando solía intercambiar con este epistolarmente sus dudas y vicisitudes respecto del saber antropológico, aunque muchos positivistas desconozcan la existencia de este intercambio o lo nieguen).
Los problemas que generan las representaciones en materia de gobiernos democráticos hacen a la filosofía política y no necesariamente debe diagnosticarse la necesidad de su reemplazo ante la crisis, o más bien el de sus instituciones por el hecho que estas no funcionen óptimamente. El camino democrático se hace al andar, y las instituciones representativas de gobierno pueden ir transformándose como lo ha ido haciendo el ser humano desde su aparición en el planeta. Por lo tanto, la segunda encrucijada se identifica con la pregunta: ¿transformar las instituciones existentes o hacerles caso omiso y erigir unas nuevas?
Es cierto que en Occidente soplan vientos fuertes. La globalización hace sus estragos a diario, y no se necesita ser de izquierdas para observar que la mitad de la sociedad está descontenta y rabiosa, mientras sostiene con el pago de sus impuestos y su deber ser de la jornada a la otra parte del mundo, feliz de saberse con derecho a reclamar reglas seguras y ley justa cuando hay otros cuya existencia pende apenas del hilo de un subsidio. ¿Acaso todos los indignados europeos deben tomarse por insurgentes o situacionistas? Y, por otro lado, ¿basta una constitución sin contradicciones lógicas en su redacción perfecta para que un país no quiebre económicamente? ¿Nuestros parlamentarios o los representantes del pueblo, de la ciudadanía, de la multitud, se creen realmente sus discursos a la hora de ir a dormir? Las quejas de la sociedad no siempre subvierten un orden sino que buscan recomponerlo de alguna manera. (“Orden, ley y nombre-del-padre” no son sinónimos de barbarie; la barbarie es la ausencia de ley, enseguida se verá en este texto el porqué.)
Con Hobbes o sin él, Occidente no está pasando su mejor momento político, negarlo sería recaer en la ceguera de la que ya nos ilustra Ovidio. Todo conocimiento construye su ciudad prohibida, decía Epstein, pero esta ciudad funciona solamente si soluciona problemas, contesta interrogantes y no genera malestar. El Derecho, entonces, por ahora y salvo contadas excepciones, no califica para la expresión de Epstein, puesto que una ley injusta o aplicada sin sentido común no es ley. Y unas leyes sancionadas y promulgadas a las apuradas para sostener una democracia del como-si no son leyes más que en lo formal. Si todas las artes aspiran a ser pura forma, alguien dixit, a lo que precisamente no debe tender la política es a la mera forma. ¿O no se ha comprendido bien el mensaje de Nüremberg, la lucha de Mandela, la creación de las –supuestas- uniones aduaneras, el hambre y la depredación absoluta de las guerras? Así, la representación en sí misma no asegura nada, son los representantes quienes tienen que hacer su tarea, y los representados quienes debemos estar atentos a que éstos lo hagan. Porque si una persona cualquiera debe aplicar para ingresar a una universidad, un empleado es sometido a rigurosas rondas de testeo y malabares para aspirar a ser un mero asalariado en 2011, y hasta un juez tiene que presentar antecedentes y pasar por oposición como cualquier profesor universitario o escolar para ser designado, ¿los políticos qué? ¿La “república” es un nombre que se deja hablar, o es un nombre como cualquier otro que requiere del interpretante social para circular y afirmarse?
Si mis colegas entrevistados en aquel programa televisivo hubieran tenido razón al insistir en los valores republicanos en sí mismos, habría que proclamar a todas las academias de letras del mundo que por fin apareció una palabra sin opacidad semántica, una palabra fuera del lenguaje…: “república”. Designaría esta un conjunto vacío: el de un sistema político de gobierno perfecto. ¿Conviene recordar que el lenguaje es otra de las tantas invenciones del ser humano? Las elecciones, pues, no son el único baluarte por haberle ganado para siempre a las tiranías. No deben transformarse nunca en un mero procedimiento estadístico para avalar decisiones unilaterales, pero aun cuando las decisiones respondieran a la voluntad social colectiva, siempre habrá un sujeto o ciudadano disconforme, y ni la república satisfará a ese sujeto de nada por sí misma ni tampoco lo hará la participativa. Ver para creer.
Las instituciones son imprescindibles, aunque la relación del ciudadano con estas no se estatuya sobre la base del amor. Son aceptables porque la historia hubo de probar en forma harto suficiente la perversidad de las recetas tiránicas o dictatoriales y a sabiendas de un sujeto que requiere de una regla, de una ley jurídica que lo ordene para no desordenarse él mismo. En efecto, el ser humano, al contrario de la clásica enseñanza cristiana, se debate en su propia violencia desde el nacimiento. Piénsese que este mismo nacimiento implica una separación de la madre bien laboriosa, y acaso difícil, para que el hijo pueda hacer lazo social al otro y aquella continuar su vida. Por consiguiente, ese civilizarse no se hace sin costo. Y ser ciudadano no deja de ser otra de las tantas maneras de civilizarse con renunciamientos y quejas, aunque vivamos en democracia. Es que la democracia no cierra nada, es este un universo inacabado que debe vivir cada generación (lo único universal y permanente es el cambio). La democracia es el rutinario e institucionalizado inicio de algo que nos debemos a nosotros mismos para hacer ese lazo social al otro. Tarea infinita y laboriosa.
La autoridad del pueblo, la multitud, la gente, los ciudadanos votantes, representada parlamentaria y políticamente, no es una autoridad que venga legitimada por sí. He ahí el problema de creer ciegamente en la república, en la ley y en la justicia (o en la estadística electoral) cuando debemos creer en estas con los ojos bien abiertos. Es decir, frente a la demanda, a los políticos y funcionarios no les queda más que atenderlas, satisfaciéndolas razonablemente en forma adecuada y equitativa. Con justicia. (“Con justicia” no siempre es decir “sí”.) Desde la civitas griega existen dos mandamientos que, nos guste o no, han guiado a Occidente. Uno es: “no matarás”; el otro “amarás al prójimo como a ti mismo”. Empero, la crueldad no es novedad de este siglo, recuérdese si no a los que, como Medea, son capaces de matar a sus hijos para salvarse ellos mismos. Parricidios, filicidios, la historia nos ha dado suficientes ejemplos. Todas estas, formas brutales de ejercitar el poder. Y este no lo ostentan solamente quienes son presidentes, ministros, jueces, diputados o senadores, gobernantes o jefes de una alcaldía o municipio. El poder es un modo de relacionamiento en el cual la posición de amo deviene debido a alguna ventaja o beneficio de uno frente a otro. Si la franquicia se utiliza inapropiadamente y en detrimento del otro, imaginemos ya las consecuencias. Por ello, no hay peor ciudadano que el que se desentiende por creerse satisfecho tan sólo de haber acudido a las urnas.
Freud, uno de los llamados “filósofos de la sospecha”, fue el primero en animarse a investigar profundamente la naturaleza humana. Lo hizo con el único fin de disminuir el malestar en la cultura. Y habló de “die Triebe”, “pulsiones”, para aludir a un sujeto, hasta entonces muy caro solamente a las construcciones de la bonomía religiosa y a la de las ciencias médicas. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Quién dijo que nos amamos a nosotros mismos? Lacan refirió al “jouissance”, al goce. Recuérdese que el psicoanálisis considera que la psiquis comprende al subconsciente, al inconsciente y a la conciencia y, asimismo, que posee tres instancias: el yo, el ello y el superyó. La represión y la pulsión (que actúan como freno y empuje constantes) son dos funciones que establecen un mecanismo regulatorio entre el ello, siempre pulsional; el superyó y el yo, el cual tiene la función de relacionarse con la naturaleza y el otro, y realizar los procesos de síntesis instaurando el principio de realidad. De alguna manera, para Freud, el yo vendría a ser lo que queda del ello cuando el sujeto se civiliza, hace lazo social. El superyó es una instancia normativa compleja, que articula las normas y los ideales y que, para funcionar adecuadamente y no producir un exceso en su reclamación entre lo querido y lo logrado, en principio, debería conocer bastante del ello y saberse lo tiránico que es por su pulsión de dominio. Combinación letal si no aparece la organización del desborde, por eso no conviene idealizar al superyó, como tampoco considerar que todo conocimiento deviene del ello, si bien el yo ha debido producir su desgaste y no por eso el nombre-del-padre deja de ser un síntoma.
La ley psicoanalítica consiste en la prohibición del incesto, del filicidio, del parricidio; la ley jurídica tiene mucho que ver con el superyó puesto que pretende regular conductas humanas y lo hace nombrando en forma universal, para ser después aplicada en el caso particular, pero esa ley concebida en toda su justicia como ya la veían los presocráticos necesita de la complicidad de nosotros, los ciudadanos. Porque una ley tiene efectos cuando es respetada, para lo cual no basta su formal publicación en un boletín oficial, debemos incorporarla en una suerte de operación jurídica interna. Así, ¿basta que los juristas repitamos al cansancio las enseñanzas del derecho constitucional y de la república, o no llegó la hora de mirar a nuestro alrededor, salirnos del saber-hacer-con la norma para reglar conforme la conciencia y ese principio de realidad que nos reclama coraje y honestidad comprobada frente a la adversidad de los gobernados? Se trataría de impedir un mero goce de la norma, es decir salirse de su dimensión propia para ser permeable a la crítica y a lo que nos enseñan otras disciplinas.
Occidente ha basado su civilización en la prohibición del incesto. Se instaura por la circulación del mito de Edipo. Durante el encuentro de Edipo con Layo lo único que se disputa es el poder. Mucho poder (y prestigio). Ambos personajes, en efecto, se vieron implicados en una lucha tal que ninguno de ellos cedió. Cada uno gritó “yo”, y ellos no escatimaron en pulsar la muerte. Como el perro del hortelano, que no come ni deja comer al amo. A partir de la clínica de los juegos infantiles (no se vaya a pensar prescindentes éstos de crueldad) Sigmund Freud, en su “Más allá del principio del placer”, aportó evidencias del predominio de Thanatos en el inconsciente (la pulsión de muerte); no de Eros, lo que conlleva el deseo. Es decir, egoísmo y violencia.
A estas alturas, conviene recordar que, al igual que el Derecho, las religiones son reguladoras de la conducta humana pero no creadoras de ontología, de modo que si los relatos de cada iglesia y de cada moral religiosa no coinciden con Freud, no es este un error del padre del psicoanálisis sino una realidad propia del ser humano que no se quiere reconocer. (Cuesta más desmontar un prejuicio que un átomo, decía Einstein.) Parece innecesario advertir que si la represión no funciona, lo pulsional desborda, y el sujeto queda librado a sí mismo. Me pregunto qué sujeto hoy no queda desbordado: basta con contemplar el aumento del delito en los jóvenes, la violencia y agresividad en las escuelas, el consumo de drogas y de alcohol, la difamación de la palabra y la pérdida de la metáfora, la supuesta histeria de conversión instalada en las anorexias, los excesos y la bulimia, el flagelarse el cuerpo a sí mismo, los peirceings y tatuajes, los suicidios, el aumento desproporcionado de cánceres en poblaciones supuestamente felices. Me dirán que hay una juventud que estudia y trabaja, creativa y artista, que participa, es responsable y valiosa. ¿Y quién dijo que esta no padece también de cierto malestar?
Convivimos, de momento, con un sujeto que no siempre incorporó la prohibición y que, además, es invitado a diario por las rutinas del mercadeo, la televisión y el internet a instalarse para siempre en su goce. Los tiempos se han acelerado tanto que ya parece que no hay reloj, todos corremos, el gran hipertexto, el panóptico. Pero el límite a ese goce no sólo lo pone la ley jurídica, lo fija familiarmente el padre (o quien ocupe el lugar del que organiza) y comunitariamente el maestro. Pero no el padre de la horda, arbitrario y tiránico, que hace la ley a su gusto, sino un padre (o madre) capaz de transmitir los relatos, las leyendas de su tierra, los valores, y de proclamar un “no”, pese a que todos desesperen socialmente por un “sí”. Hablamos de una función organizadora en la familia y la escuela, no de un déspota, ni mucho menos de un padre denigrado, justamente porque es esta una función transmisora de la ética (o de la moral religiosa para los creyentes).
Hagamos un poco de historia: en 1920, en “Más allá del principio del placer”, Freud descubre que el ser humano tiende a destruirse a sí mismo y que el principio del placer trabaja a favor de la pulsión de muerte, a lo cual agrega: “su satisfacción se enlaza con un goce narcisista extraordinariamente elevado en la medida en que enseña al yo el cumplimiento de sus antiguos deseos de omnipotencia”. Asimismo expresa que no hay sujeto que no sea político siguiendo aquello de que somos animales comunitarios (después, con la hermenéutica, aprendimos que somos también animales que significamos e interpretamos todo el tiempo). En efecto, dice éste en “El malestar de la cultura”: “no se puede estudiar el destino del individuo por fuera del de la comunidad en la cual está inserto, uno y otro son partes solidarias de una misma estructura”.
Jacques Lacan, asimismo, concluye que la ley del padre muerto – en el origen mítico – asegura la norma social (se refiere a la jurídica, Lacan era un gran conocer del Derecho y la Criminología, y de la Antropología a través de Levi-Strauss). La trasmisión de esa ley es lo que constituye la función del padre en la organización subjetiva y social a través de la metáfora paterna. Esta función es significante: el padre muerto en lo real es sustituido por el padre-metáfora y circula como padre-función y padre- organización de un discurso. (Para Lacan “discurso” se define en términos saussurianos, aunque ya a partir del Seminario 7, al hablar de las pulsiones, cita a Charles Sanders Peirce.) En definitiva, digamos que es tan obscena la figura (edípica) del padre, que esta no se redime con la ceguera de Edipo sino que hay una delegación para que las normas, como creaciones simbólicas, regulen la relación social. Expreso “creaciones simbólicas” porque eso son las leyes, una relación significativa entre valor, forma y existencia y no, mera forma.
Así, una ley jurídica deslegitimada no hace a ninguna democracia republicana. Y peor, provoca una vuelta a la ortodoxia situacionista, pues infunde la sensación ilusa de que la asamblea popular reemplazará a la representación parlamentaria. ¿Cómo iba a serlo si gobernante y gobernado no pierden jamás su significante? La ley (justa) intenta desalentar todo aquello que propicie los excesos de la crueldad y la violencia que lleva cada ser humano desde su nacimiento. Cada sociedad y cada época han intentado con esa finalidad sus políticas públicas, algunas con mayor acierto que otras, y todo tiempo presente ha de ser siempre mejor porque nos movemos, intentamos hacerlo mejor. Vuelvo a Hobbes: el Estado media frente al odio, distribuye el goce, está para organizar lo que nos supera a cada uno, con lo cual no se está afirmando un ideal de nada. Porque a César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios: los controles institucionales deben ser constantes, y las transformaciones sociales alcanzar aun al Estado. Los gobiernos – la cara visible de ese Estado – cuanto más razonables y justos sean, evitarán considerar abstracciones inútiles y permitirán transformar las democracias del hoy en un real de res-pública, es decir en una cosa de todos. Pero eso va a suceder cuando nos demos cuenta de que no podemos sino delegar autoridad con nuestro voto bajo condición de no otorgar nunca un mandato “en blanco”. Gobierno y Estado son distintos.
Las instituciones en las democracias: Antígona-entre-dos muertes
Antígona, la obra trágica de Sófocles, constituye para las concepciones filósoficas del Derecho el paradigma de la confrontación entre el jusnaturalismo y el positivismo, confrontación a veces convertida en un lugar común, que no interesa tratar aquí, sino más bien lo que resulta de esa Antígona que se debate entre- dos- muertes y que tan bien interpretara Lacan en “La ética del Psicoanálisis” (Seminario 7).
La dinámica de la violencia en la tragedia de los mitos y en los textos literarios clásicos del linchamiento tiene, estructuralmente, cuatro relatos concurrentes:
a) La comunidad está en crisis o próxima a experimentarla, y esto conlleva la violencia y la muerte;
b) al existir la acusación a un sujeto o a una comunidad de cometer un crimen contra la naturaleza, se inicia el camino del desastre;
c) pero se realiza la expulsión violenta del incriminado y se efectúa el linchamiento expiatorio;
d) con la expiación del sujeto a quien se incriminó y condenó la comunidad hace catarsis al eliminar al sujeto condenado y se reestablece la organización haciendo desaparecer la anomia.
El mito de Antígona constituye la continuación cronológica de otra tragedia de Sófocles, Edipo rey; y también, la de la dinámica de la violencia. Así, en Edipo presenciamos la peste, el sacrificio y la expiación. Tebas está en crisis, “(...) pues, como sabes tú, la ciudad sufre un grave temporal y no puede mantener su cabeza encima del oleaje mortífero; sucumbe en los cálices fértiles del campo, en los rebaños de hacedores bueyes, y ya no dan sus frutos al parir las mujeres. Una enemiga diosa, la peste, nos ataca con sus dardos de fuego y la casa cadmea se nos queda vacía y el negro Hades lamentos y quejas atesora”. La peste trágica no sólo mata a los hombres; también provoca una interrupción de las actividades culturales y de la naturaleza y provoca la esterilidad entera de mujeres, además de impedir que los campos den sus cosechas. Si la peste desempeña la función de designar males que afectan a la sociedad, tal peste no será sólo un asunto de salud pública sino un fenómeno prácticamente de supervivencia, como el contagio o la propagación de una violencia recíproca. La violencia, pues, se manifiesta y expande de modo análogo al de una plaga. Y la resolución de la crisis que Tebas padece pone a prueba el poder de los protagonistas, es decir, el poder de Edipo, de Creonte y de Tiresias. Ellos, al convertirse en dobles que se recriminan, instauran la crisis de las jerarquías sociales.
Tal y como el mismo Oráculo lo ha anticipado a Creonte, la resolución del conflicto será asunto a cristalizarse sólo a condición de hallarse un chivo expiatorio:”Digo ya lo que oí de boca divina. El soberano Febo nos manda expresamente a expulsar el miasma que cría esta ciudad y no deja que crezca para hacerse incurable. Edipo: – ¿Cómo nos lavaremos? ¿En qué consiste el caso? Creonte: – Echando al criminal o bien expiando el crimen con otro: es esa sangre la que inunda esta tierra. (…) Pero la esfinge con sus cantos pérfidos nos forzaba a descuidar lo oscuro para afrontar lo urgente”. Sin embargo, el carácter individual del sujeto expiatorio será asunto a realizar luego de las acusaciones e insistencias de Edipo contra Tiresias: (…) “Yo declaro que el hombre tras el cual vas ahora con tantas amenazas y pregones en torno a la muerte de Layo, presente está aquí mismo; forastero parece; se mostrará enseguida cual tebano legítimo, mas no podrá alegrarse de ello…Y se verá también que es el hermano y padre de los hijos que viven con él y que casó con la propia mujer que le parió”.
Veamos el mito de Antígona: Creonte, tío de Edipo, ha asumido el poder político de Tebas. El estado de crisis ha dado lugar al reestablecimiento de la normalidad en la vida social, y este hecho se consolida con la muerte recíproca de los hijos de Edipo, Eteócles y Polinices (último vestigio del enfrentamiento de los dobles). Antígona no es la tragedia que muestra la dinámica de una violencia que conjura la crisis; al contrario, en tiempos de cierta estabilidad social, muestra la forma en que ésta puede desatarse de nuevo, cuando se realizan actos de venganza personales. Precisamente esto último es lo que hace Creonte: “Antígona: – ¿Sabes de alguna desgracia que Zeus no haya cumplido después de nacer nosotros dos?… ¿Te has enterado ya o no sabes los males inminentes que enemigos tramaron contra seres queridos?… ¿No ha juzgado Creonte digno de honores sepulcrales a uno de nuestros hermanos, y al otro tienes en cambio deshonrado?… Creonte: – Dejadle allí, sin duelo, insepulto, dulce tesoro a merced de las aves que buscan donde cebarse…El que transgreda alguna de estas órdenes será reo de muerte, públicamente lapidado en la ciudad”.
El carácter ilegítimo de ese edicto emitido por Creonte se deriva de que este se empecina en no reconocer la estirpe sagrada que Polinices ostenta como descendiente de Edipo y como el último vástago violento que aún permanece. Ha de observarse también que las recriminaciones que hace Creonte, tanto a la mujer como a su condición, guardan relación con el hecho según el cual ni Antígona, ni su hermana Ismene, tienen el poder suficiente para disputarle el trono de Tebas a Creonte. Pero Antígona se propone transgredir el mandato de Creonte y oficia, por ello, el ritual fúnebre a su hermano dándole sepultura. Es que desde el comienzo hasta el fin de la tragedia de Antígona la voluntad colectiva se opone a las órdenes reales de Creonte. Por tal razón leemos que le dice Antígona a su hermana-: “…cuando me prendan nadie podrá llamarme traidora…Mucho más te aborreceré si callas, si no lo pregonas a todo el mundo.” Por su carácter ilegítimo, la venganza de Creonte desencadena otra vez la crisis, y a este rey arbitrario se le impone, en consecuencia, la necesidad de encontrar una nueva víctima propiciatoria: “…Si no encontráis –dice Creonte al Guardián- al que con sus propias manos hizo esta sepultura, si no aparece ante mis propios ojos, para vosotros no va a bastar con sólo el Hades”.
Antígona, que prefirió desobedecer la ley del padre de la horda, no la ley del nombre-del-padre, sino la regla unilateral del tirano, al darle sepultura a su hermano para que su cuerpo descansara en paz y no fuera devorado por los buitres, finalmente fue capturada y condenada a muerte por lapidación pública. A partir de este momento, aun cumplido el mandato de Creonte, la crisis tiende a agravarse: la captura de Antígona constituye un nuevo acto de violencia al no representar uno necesario de sacrificio eficaz; se anuncia de nuevo la llegada de la peste. Asimismo, la violencia vengadora de la comunidad termina por desplazarse hacia la propia Antígona y hacia la estirpe de Creonte. Común a los textos del linchamiento, ella vela por el real del chivo expiatorio en manos de la sociedad y propicia, así, el misterio intrínseco del texto.
En su origen, es decir, en el de la humanidad toda, el Derecho surge con la prohibición del incesto y de toda forma de homicidio y de la obligación de brindar el debido tributo a los muertos con su sepultura. La violación de estos interdictos fundamentales inaugura períodos de crisis, los que son conjurables mediante la violencia que la sociedad ejerce sobre una víctima de legitimado recambio[1]. Asimismo, nos dice Lacan, Antígona estaba exhausta –como todo héroe- al fin del escenario de su enfrentamiento. Es este un destino marcado desde el comienzo que lleva a la tragedia. Por consiguiente, Sófocles era ya en su época un humanista. ¿Es ella acaso la que sirve al orden sagrado, o más bien la imagen de la caridad? Antígona no se involucra con la díkè, la justicia objetiva, se inmiscuye a tontas y a locas, hace lo que puede porque su hermano es un criminal para la ley de Creonte, pero a su juicio le corresponden los honores fúnebres porque luchó en la guerra. Antígona sufre el mismo impasse que Hamlet, termina por no poder “pasar la palabra” porque no hay una institución que medie entre ella y Creonte, hay un cierto fuera del lenguaje[2].
Conclusiones
La ley jurídica, vinculada a la del incesto, es una ley que impide que la sociedad tome venganza o requiera por sí misma el linchamiento. El derecho penal, punitivo por excelencia, al establecer un elenco de sanciones privativas de la libertad y económicas contra el transgresor, organiza públicamente la venganza doméstica, evita el caos, y fija una distancia entre víctima y agresor. El chivo expiatorio se localiza en el transgresor, que no por ello debe sufrir apremios ni desatención. Su libertad íntima, frente a la externa de circular, disponer de sus bienes, etcétera, que le fue denegada por sentencia firme al cumplir la pena, lo pone en situación, empero, de volver a hacer circular su palabra. Negándole este derecho, negamos al “reo” su naturaleza antropológica, y el rol social que comenzara Antígona nunca se habrá terminado de ejercitar con justicia. El juez tiene la incomodidad de nombrar, pero debe hacerlo para evitar ponernos en la situación de Antígona. “Nombrar” no implica reprimir arbitrariamente sino aplicar una ley interpretada razonable y justamente en cada caso, sin desatender al “reo”. ¿Difícil?, no se postule como juez.
Las instituciones, asimismo, constituyen una mediación entre el drama privado del ciudadano y el intersubjetivo de la sociedad. La ley jurídica, así, debe proteger y sancionar. El juez nombra con una palabra que no había terminado de circular. He ahí esa incomodidad, la de tratar de ser justo, para lo cual él mismo debe violentarse olvidando su propia impresión de las cosas y hurgando en los textos legales y en la jurisprudencia para encontrar una solución justa (no perfecta, la aplicación de la ley no es automática, es hermenéutica). Como dice Jacques Alain Miller en “Los inclasificables de la clínica psicoanalítica”, no se pide ningún privilegio para el nombre-del-padre. Es que es este otro síntoma que permite, no obstante, abrochar el significante con el significado y articular significante y goce.
El nombre-del-padre, las instituciones, previenen la pulsión de muerte o intervienen en forma simbólica cuando esta no pudo evitarse. Sin embargo, (véase la dificultad de lo que se escribe) es el nombre-del-padre para el psicoanálisis el peor de los síntomas. “Histéricos, no busquéis al amo”, dijo alguna vez Lacan. ¡He aquí el drama del Siglo XXI! Por un lado, el ciudadano clama por una autoridad lo menos desasosegada y vacilante posible. La quiere implacable, busca “seguridad” porque él mismo no la tiene, pero es precisamente el extravío de la autoridad lo que se debe temer. Y el extravío aparece tanto cuando con el abolicionismo no llegamos a ninguna parte y dejamos librado a su propia suerte al sujeto procesado por ante un tribunal, como cuando se deja prescribir las causas por sobrecarga de litigios.
Pese a lo dicho recién, no se trata de encontrar jueces “de la seguridad” que apliquen una ley deslegitimada fríamente, sino de una autoridad que no se desentienda de lo suyo. Discúlpese la insistencia: el que no guste del nombre-del-padre ni quiera violentarse por el síntoma, que no sea autoridad entonces porque adolece de la responsabilidad que requiere la época.
La encrucijada de las democracias de principios del Siglo XXI continúa y lo hará en un futuro. Ahora bien, lo primero a admitir debería ser el hecho de que la imposibilidad es la dimensión misma sobre cuya base se desempeñan las instituciones y el ser humano en sociedad. Pero, si antropológicamente hablando, la ley jurídica basa su necesidad en su propio incumplimiento, no por eso hay que olvidar aquellos dichos del Obispo de Canterbury: “no dejen de temer a Dios frente a sus súbditos los señores”, es decir no dejen de temer las representaciones políticas a sus representados, quienes reclamarán urgentes transformaciones.
Y volvamos ahora al psicoanálisis: no se quiere ningún privilegio para el nombre-del-padre. Por ello, al ser este mismo otro síntoma, hay que implementar en la institucionalidad de las repúblicas revisión auténtica y control constante. Las instituciones y la representación política en las democracias deben transformarse en verdaderos servicios públicos, nunca en ejercicios del poder (Locke, Duverger).
La mala noticia es que para que esto suceda, somos nosotros en el uno-a-uno de la ciudadanía los que debemos evitar que el amo – diría Lacan – permanezca tranquilo en su posición de relacionamiento. Porque si el poder es cuestión de posición, habrá que renovar el compromiso democrático a diario de cuestionarlo y controlarlo. Un funcionario no puede ser un mero sujeto del ello, mucho menos debe serlo un representado. La época requiere, pues, de una autoridad sin pereza ni desasosiego, y lo que menos necesita ésta es de operaciones semióticas engañosas y reiteradas, cuyos resultados en el planeta últimamente están a la vista.
No se trata de optar entre sostener en el tiempo la crisis en la representación política o representar eternamente la crisis para avalar la (im) posibilidad de una democracia participativa ilusoria. Las doctrinas jurídicas aportan el valor de los marcos teóricos, pero son insuficientes pues el pensamiento requiere su realización práctica en la política. No reiteremos el drama de Sísifo, es decir la compulsión a la repetición del neurótico: el fracaso antes de comenzar. Hacerse responsable, he ahí la ética aún no asumida en las repúblicas democráticas de Occidente.
Buenos Aires, Noviembre de 2011.
Dra. Paula Winkler
Noviembre 2011
* Paula Winkler es narradora y ensayista (www.aldealiteraria.com.ar). Profesora titular actualmente en el Departamento de Psicoanálisis en la Maestría en Psicoanálisis y en el Instituto de Investigaciones en Psicoanálisis aplicadas a las Ciencias Sociales de la Universidad Kennedy. Investigadora, ha sido y es invitada por varias Universidades extranjeras. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales y Magíster en Ciencias de la Comunicación, fue designada Jurista notable por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y ha sido Vocal Camarista del Tribunal Fiscal de la Nación por más de veinticinco años, además de presidente de la Sala “E” del mismo. Miembro de número del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y honoraria del Instituto de Estudios Aduaneros.
(Este trabajo corresponde a su clase impartida en la Maestría en Psicoanálisis de la Universidad Kennedy, julio de 2011, a los maestrandos de la República Federativa del Brasil: “El Derecho, las instituciones y Antígona entre-dos muertes”.)
[1] Sófocles, Antígona. Salvat Editores. Barcelona: 1969
Edipo Rey. Editorial Planeta. Barcelona: 1994.
[2] Lacan, Jacques. Seminario.Libro 7. Ediciones Paidós. Buenos Aires: 9ª reimpresión, 2005.