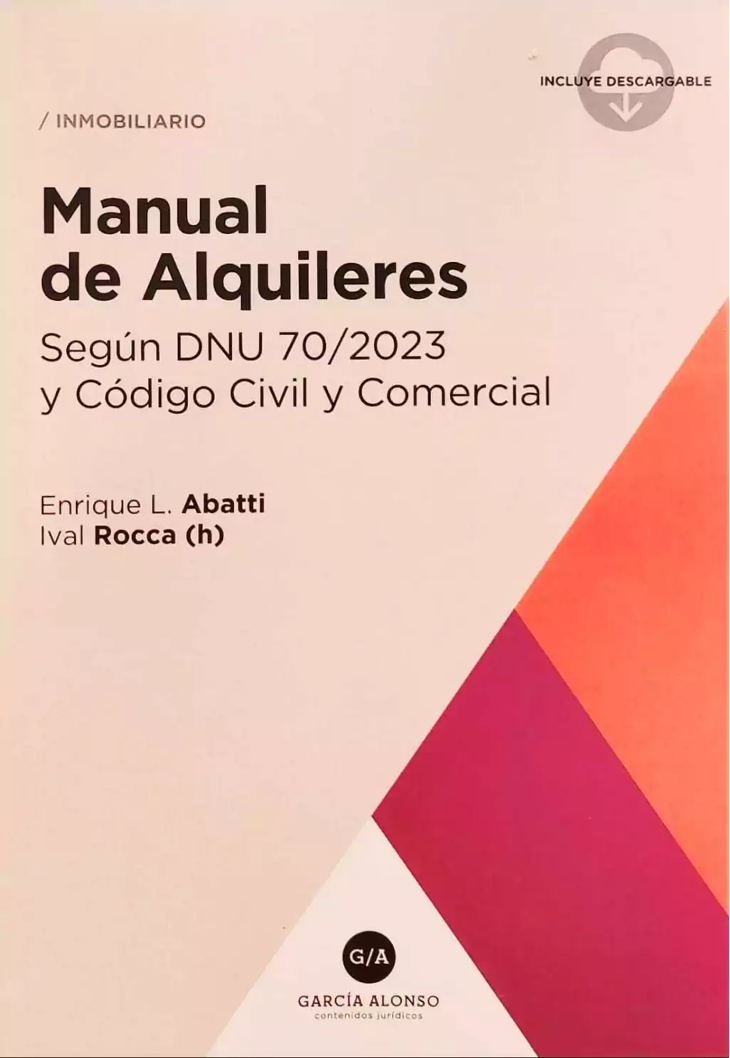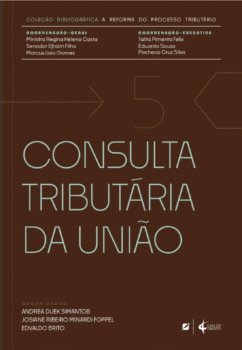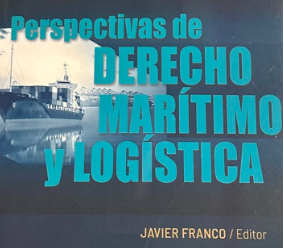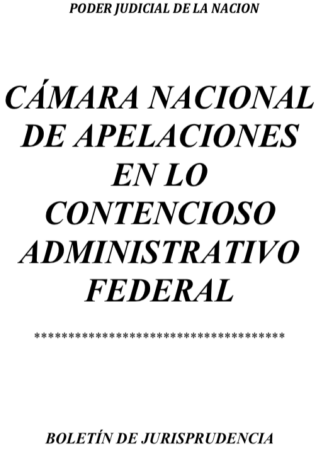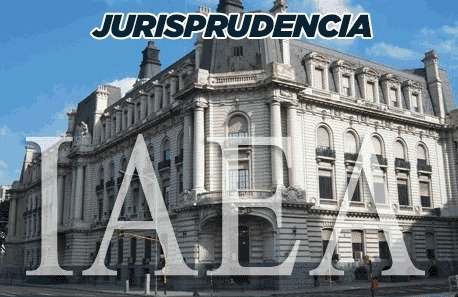Las sanciones penales en el ámbito administrativo: la tentación hacia un inconfesable exceso de poder – Dres Leandro Stok y Abel Atchabahian

Cuando la Administración Pública flexibiliza a su favor las exigencias procedimentales que preservan el derecho de defensa de los administrados y, simultáneamente, establece sanciones exorbitantes sin justificación legaliforme adecuada, no solo desnaturaliza el objetivo de la sanción -transformándola en un mal exclusiva y puramente patrimonial-, sino que incurre en exceso de poder, cuya manifestación típica es la desviación de finalidad: el desplazamiento del fin disciplinario propio de la multa por un propósito escondido: la recaudación, en el mejor de los casos.
La potestad sancionatoria de la administración no es un apéndice menor del poder de policía. Es un espacio donde el Estado aplica consecuencias nocivas — traducidas generalmente como lesiones patrimoniales perniciosas — a hechos pretéritos reputados infraccionales. En términos funcionales, una multa no ordena ni repara una situación: castiga o reprime. Por eso, la legitimidad del sistema no depende únicamente de que exista una norma que autorice sancionar, sino del modo y la forma en que se ejerce esa potestad: con reglas de imputación, con límites temporales, con tipicidad estricta, con motivación suficiente y con inevitable proporcionalidad.
En ese marco, la cuestión planteada es un fenómeno que se presenta recurrente: la asimetría deliberada entre una Administración que flexibiliza, a su favor – garantías de los administrados como los plazos, estándares de prueba y motivación – y una sanción económica intensa, ubicada, muchas veces, en la cúspide del rango legal posible, sin explicación del todo satisfactoria ni suficiente. En esta combinación se advierte un doble desplazamiento de consecuencias solo perniciosas para el administrado: se desplaza el procedimiento como instrumento de garantía a uno de mera y simple formalidad y se sustituye a la sanción como instrumento de disciplina a uno de exacción patrimonial. Es allí donde comienza a dar señales el exceso de poder.
Aunque el derecho administrativo tiene técnicas e institutos propios, el derecho administrativo sancionador participa de una matriz común con el derecho penal: la reacción punitiva del Estado solo frente a una conducta previamente tipificada – al menos en el plano del deber ser –. La multa sancionatoria exhibe los rasgos esenciales de una pena:
a-Se funda en un reproche por un hecho pasado, anterior a la norma que describe el tipo;
b-Requiere imputación del hecho al sancionado;
c-Se tramita en un procedimiento de constatación y defensa; y
d-Produce una afectación patrimonial potencialmente intensa.
De allí que se imponga a la Administración la inexcusable obligación de someter el procedimiento a garantías formales y sustanciales de imprescindible observancia y cuyo propósito es, entre otros, aventar la sospecha de arbitrariedad o finalidades encubiertas. Cuando estas garantías se erosionan, el poder sancionatorio se degrada: deja de ser una herramienta de tutela del orden jurídico y se convierte en un mecanismo ora de presión, ora de recaudación – o cualquier otro propósito -.
1-El tiempo no es un dato baladí.-
Una práctica habitual de la Administración es el de atribuir un carácter meramente ordenatorio a los plazos rígidos y perentorios que ella misma se impone por vía normativa. De esa manera no solo elude el límite de competencia temporal autoimpuesta sino, también, el límite de la preclusión y la razonabilidad de los plazos que, se presupone, son los que la propia Administración entiende como tales en cada ocasión que los fija como límite para la consumación de un acto determinado.
Este tipo de comportamientos son lesivos, incluso, de la confianza del administrado: no sabe qué entender cuando en la norma lee que la Administración establece un plazo para que ella le exija el cumplimiento de una obligación o bien para que ésta cumpla con una prescripción hasta el límite máximo de tiempo que la norma dispone, pero, a posteriori, advierte que esos plazos son solo preclusivos para el administrado pero no para la Administración.
Las consecuencias del incumplimiento de los plazos lo son solo para el administrado, nunca para la Administración.
El tiempo en el derecho no es un dato neutro: ordena, estabiliza y limita el poder. La preclusión, la caducidad, la prescripción y los plazos perentorios no son formalidades, sino técnicas institucionales para impedir que la Administración — y, en particular, cuando se ordena a sancionar — mantenga al administrado en incertidumbre indefinida.
La finalidad, como requisito esencial del acto administrativo y la exigencia de que las medidas que adopta la Administración sean proporcionales, contestes y/o adecuadas a esa finalidad, tiene conexión directa con el tiempo en que el acto se concreta: un acto sancionatorio dictado tardíamente puede perder su aptitud preventiva y/o disuasoria, puede agravar la indefensión probatoria y puede transformar el procedimiento en un instrumento de presión bajo la potencial pena que nunca llega. Y este último efecto —la expectativa de una sanción posible, pendiente e indefinida— es, desde el punto de vista jurídico y humano, particularmente corrosivo: instala en el administrado una incertidumbre permanente que paraliza la toma de decisiones, condiciona su conducta económica y procesal y deteriora su tranquilidad psíquica.
Por el contrario, la sanción una vez conocida en su modalidad e intensidad permite al administrado definir y decidir sobre el qué hacer. El procedimiento sancionador inconcluso, la sanción latente, operan como una amenaza continua. El administrado queda sometido a una forma de “pena anticipada” que no termina de formalizarse. Esa situación debilita el ejercicio real del derecho de defensa – la prueba podría desaparecer con el tiempo, e incluso la memoria de los hechos se vuelve cada vez menos confiable – y genera un estado de presión psicológica y económica persistente
Por eso, en materia de sanciones, el tiempo no sólo es garantía de legalidad (competencia temporal, preclusión, plazo razonable): es también garantía de dignidad jurídica del administrado, pues impide que el poder punitivo se ejerza como una técnica de hostigamiento por demora.
Si se aceptara que la Administración pudiere sancionar fuera de los plazos máximos previstos por el ordenamiento – más aún cuando los plazos de resolución son dispuestos normativamente por ella misma -, el sistema se degradaría a un conjunto de meras recomendaciones sin fuerza jurídica. Ello conduciría —entre otros— a resultados absurdos:
a-El administrado quedaría sometido a imputación indefinida, porque aunque los plazos para la interposición de los recursos serían estrictamente perentorios para él, el plazo para resolverlos serían ordenatorios y, por consiguiente, el administrado no estaría sujeto a un procedimiento normado sino a la voluntad de quien quiera resolver.
b-La Administración podría sancionar cuando la prueba fuera imposible de producir o conservar – testigos sin recuerdo, obra concluida -, beneficiándose de su propia inacción.
c-Casos temporalmente iguales podrían recibir tratamientos disímiles según conveniencia de quien debe emitir el acto pertinente.
d-La admonición podría advenir en un contexto normativo o económico sustancialmente distinto, resultando, en consecuencia en un acto anacrónico.
2-La tipicidad como algo más que una palabra.-
La tipicidad cumple, en el derecho administrativo sancionador, una función que excede la idea de subsunción de la conducta en la forma descripta por la norma: es una garantía objetiva frente a la pretensión punitiva de la Administración. Su sentido institucional es inequívoco: impedir que la Administración transforme una potestad conferida para disciplinar conductas concretas y previamente definidas por el legislador en una herramienta elástica para sancionar lo que le resulte funcional en cada caso – por ej. con finalidad recaudatoria -.
Desde esta perspectiva, la tipicidad debe hacer las veces de un muro de contención contra la tentación de desviación de poder que puede alimentarse de cuatro fuentes:
a-El tipo infraccional delimita ex ante qué conducta está prohibida; bajo qué condiciones se reputa configurada; y cuándo puede la Administración reaccionar de la forma más grave que prevé el ordenamiento: con una sanción. Esa delimitación asegura previsibilidad y evita que el castigo dependa de una valoración meramente subjetiva del funcionario que la aplica. Si la conducta no encuadra exactamente en el tipo, la Administración se encuentra privada de toda y cualquier posibilidad para sancionar porque, empleando términos civilísticos, carece de causa jurídica.
Este límite no puede ser flexible. No admite medias tintas.
b-La discrecionalidad administrativa puede existir en aspectos accesorios – prioridades de fiscalización, organización interna, graduación dentro de pautas legales -, pero no puede existir discrecionalidad para crear infracciones o para completar tipos por analogía o extensión. La tipicidad descarta la tentación del “parecer reprochable” según la “experiencia” o la intencionalidad no declarada del funcionario.
c-La tipicidad se define en los elementos constitutivos de cada figura infraccional. Si para que advenga la sanción aparece como condición, por ejemplo, una “intimación previa“, esta no es una descripción meramente formalista: es un componente del tipo. Precisamente es la “intimación previa” la que determina la forma exacta de la conducta sancionable según lo quiso el autor de la norma.
Cuando la Administración, según “criterios” no escritos, “sospechas” del funcionario, “instinto”, “pálpito” o “experiencia no certificada” del inspector, etc., desconecta de la norma elementos constitutivos descriptos en ella a fin de sortear la barrera de la tipicidad – por ej. cuando da por cumplida la intimación previa practicada a una persona que no se ha identificado o que carece de representación – incluso aparente – del destinatario de la intimación -, la desviación de poder comienza a correr como torrente cuesta abajo y, seguramente no encontrará, en la propia Administración ningún espigón capaz de detenerla.
d-La tipicidad se explica en una finalidad determinada por el legislador: quiere sancionar esta o aquella conducta y no cualquier otra. Es por ello que cuando la Administración aplica una sanción a una conducta que no encuadra exactamente con el tipo descripto, el acto sancionador deja de responder al fin legal querido por el legislador – sancionar una infracción tipificada – para responder a un fin distinto: “sancionar para o por algo o por un motivo no declarado” – por ej. recaudar, coaccionar, etc. -.
Es por esto que cuando la sanción se distrae de la conducta típica, debemos presumir que existe una desviación de finalidad, porque la Administración ya no reprime la conducta infraccional y por lo tanto el acto no se puede explicar en una norma pretérita. La sanción aparece, entonces, funcional a una razón o interés encubierto.
Es casi imposible encontrar supuestos en los que la desviación del poder aparezca en forma expresa o directa. La interpretación laxa de la conducta y el tipo y la flexibilidad del tiempo y los plazos del procedimiento solo en favor de la Administración – y por su sola decisión – conforman un haz de indicios objetivos de que la referencia a las normas – sustancial y procedimental – es un pretexto destinado a maquillar de legalidad un propósito no declarado.
3-La proporcionalidad de la sanción no debería ser una declamación meramente académica.
Así como el acto administrativo debe fundarse en causa, objeto y motivación, y debe cumplir con la finalidad expresada aunque sea en forma indiciaria en las normas, existe otro requisito cuya inobservancia puede ser una alerta de que podríamos hallarnos frente a una desviación de finalidad: la proporcionalidad de las medidas y, en particular, de las que imponen sanciones.
Cuanto más severa es la sanción, mayor es la carga que pesa sobre la Administración de proveer al administrado de una motivación suficiente. Que la norma provea a la Administración un baremo de sanciones, no debe interpretarse como la concesión de libertad para elegir, ad gustum, entre cualquiera de ellas. El por qué de una en la escala de las posibles y no de las otras, no es un acto de discrecionalidad reservada al albur del funcionario que resuelve. Todo lo contrario, la elección conlleva motivación.
Si el acto que aplica una sanción no es capaz de explicar la cuantía de la admonición, entonces la sanción se traduce en el ejercicio de un poder autónomo; es un mero acto de poder que se explica en la sola voluntad de quien lo emite.
La motivación si es un recaudo formal, lo cual no le quita el carácter esencial. Pero también es un requisito sustancial del acto sancionador porque la falta de motivación desnaturaliza el acto como expresión racional de la Administración y mucho más aún cuando no es capaz de explicar la elección del tipo y magnitud de la sanción. Si el órgano administrativo sanciona casi al máximo, sin explicar por qué el caso lo exige, la sanción deja de “parecer” un instrumento de disciplina y empieza a parecer un instrumento de recaudación o de coacción por motivos inconfesos.
Si bien la sanción se expresa normativamente en forma general y abstracta, solo puede ser legitimada en lo concreto de caso particular. Cuando la intensidad de la sanción lesiona el patrimonio en una forma incompatible con la magnitud de éste o de la lesión o peligro ocasionados por la conducta del infractor y no es posible encontrar una motivación que lo justifique, se disocia la sanción del acto administrativo como expresión de racionalidad y aparece la sospecha de una finalidad encubierta.
Cuando se admiten plazos laxos para la Administración bajo la invocación de un carácter meramente ordenatorio; cuando se flexibilizan los tipos descriptos en las normas que imponen sanciones y cuando se relaja la exigencia de una motivación suficiente permitiendo la imposición de sanciones gravosas, se vuelve imposible la discusión racional.
Una Administración que se facilita su propia tarea debilitando el procedimiento y, simultáneamente, intensifica la pena sin razones, deja marcadas sus huellas en el abuso. Cuando el procedimiento se vuelve lábil para la Administración y la sanción se vuelve intolerable para el administrado, la multa deja de ser sanción y se convierte en un instrumento del cual el funcionario exhibe su poder.
Es por ello que la tolerancia con este tipo de comportamientos es tan grave como su comisión, porque la tolerancia conlleva la protección de un sistema paralelo que se sirve de las formas del ordenamiento para el cumplimiento y satisfacción de fines distintos a los queridos por éste.
Dres Leandro Stok y Abel Atchabahian