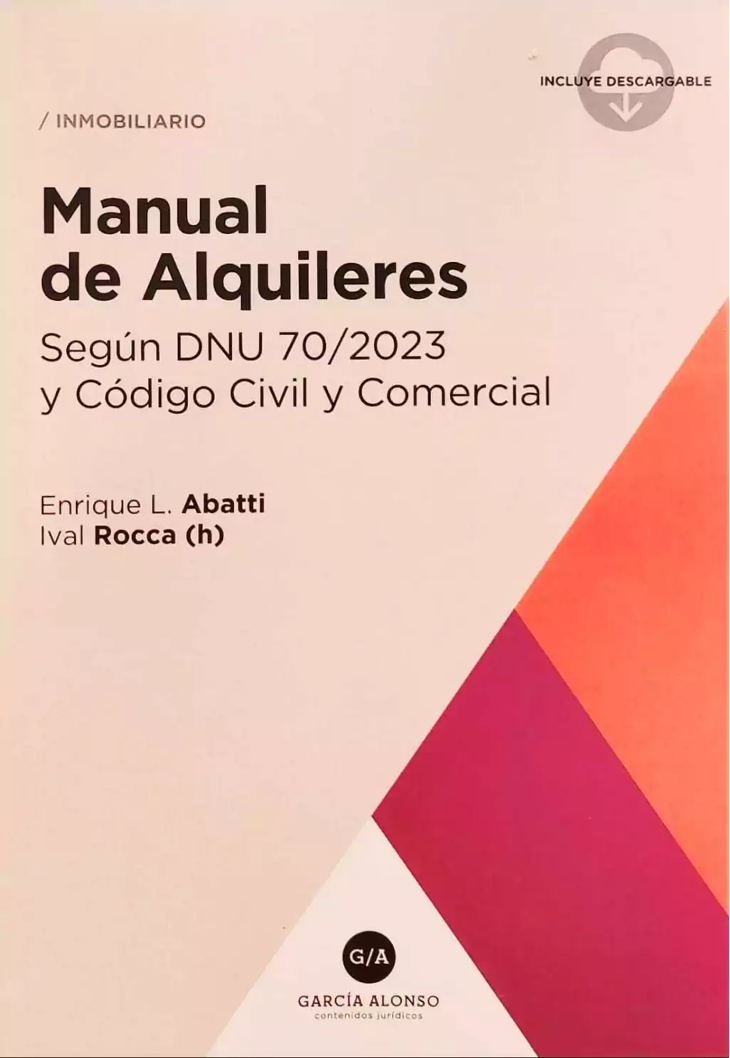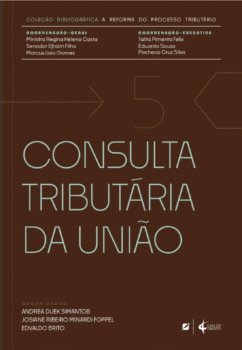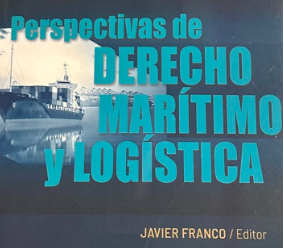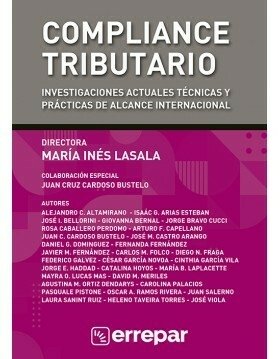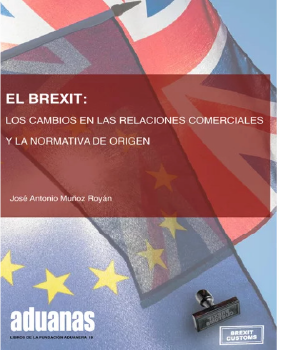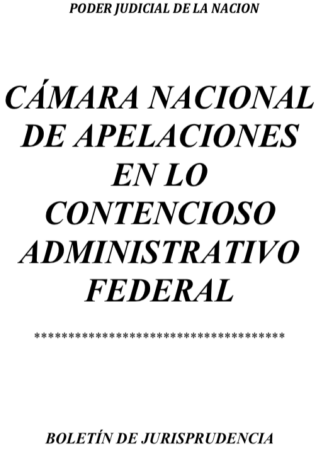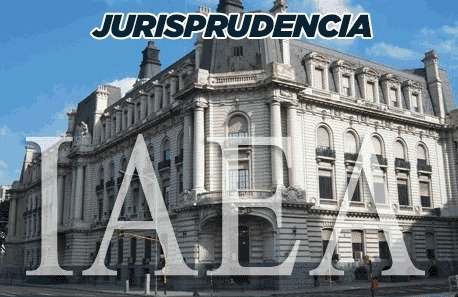Será justicia – Dra. Paula Winkler
Será Justicia
por Dra. Paula Winkler
Cuando se da por finalizado alguno de esos escritos que se presentan ante los tribunales los abogados, antes de firmar, solemos escribir “Será Justicia”. Que se haga justicia es también lo que piden los ciudadanos con desespero y lo que reclaman algunos políticos avergonzados de su gestión cuando ocurre alguna tragedia. ¿Tragedia, estrago culposo u homicidio? La verdad tan anhelada, que resarce el dolor y el daño producidos, lamentablemente tramita, para ser elucidada en el dispositivo jurídico, dentro de una suerte de estructura de ficción. Así, no se condena siempre al que cometió el hecho delictivo en lo real sino más bien a aquel sujeto cuyos hechos fueron comprobados e imputados correctamente por la querella o la fiscalía de manera tal que el juez, después de la investigación, colegidas las pruebas y hecha su interpretación de los hechos y del derecho aplicable, encuentra un camino cierto, objetivo e incuestionable para culpabilizarlo. La condena definitiva, pues, queda fijada en el orden de lo simbólico: aunque el condenado sufra una restricción real en su libertad personal y sus bienes, lo que dice la sentencia trasciende a la sociedad. Sin embargo, como un fallo judicial no tiene por qué coincidir con lo real sino con las pruebas vinculadas a lo real jurídico, que – insisto- no siempre coincide con lo que sucedió en los ruidos de la vida, es probable que se genere descontento y nuevo malestar. A ciencia cierta, solo víctima y victimario comparten secretamente aquello atroz de lo que podrían dar cuenta – la víctima, si viviera, y el victimario si pudiera declarar en juicio sin consecuencias para su libertad personal y sus bienes.
Nos guste o no, pues, el Derecho tiene sus semblantes y, como toda disciplina, necesita de protocolos, paradigmas y un sistema racional y adecuado de revisión. La consecuencia de esto es que la desgracia o la tragedia pasan a ser un expediente, un número de caso, en el que las palabras de las distintas versiones argumentadas por los abogados de las partes y del Estado pasarán a representar los hechos. Una representación nunca denota, describe o presenta nada sino que agrega algo del orden de la ficción. Y, claro, la ficción produce más demanda de justicia si, más allá de los estrados judiciales, los gobiernos no generaron políticas transparentes de control y prevención.
Quien haya leído las noticias de los últimos meses advertirá que, en Argentina, nos acecha bastante la desgracia: accidentes de tránsito, que más que “accidentes” son homicidios culposos; tragedia ferroviaria, que más que “tragedia” es el resultado de una larga cadena de ineptitudes e ilícitos contra la administración y el erario públicos – estrago y tal -; explosiones de gas que revelan culpas, existencia innecesaria de organismos que controlan no se sabe qué, concesiones mal hechas, desidia, indiferencias y errores técnicos. La avidez de la sociedad por encontrar culpables se multiplica entonces, los afectados y el pueblo necesitan reparación y alguna respuesta. Todo lo cual es natural que así sea, pues la sensación de impotencia es grande y crece cuando frente a un Estado mediático, supuestamente vigía, equitativo y protector, se nos aparece otro bastante endeble, dotado de muchos empleados y funcionarios perezosos que apenas se dejan transcurrir en el mapa burocrático cuando deberían diseñarlo, mantenerlo responsablemente y honrarlo haciéndose cargo de lo suyo.
Y entre el dolor de los damnificados, el caos subjetivo de verse obligado a continuar la vida como se puede, los medios de comunicación se apuran en informar y mostrarlo todo con lujo de detalles: heridos, ambulancias y el testimonio de personas abatidas. Al hecho y los daños consumados se agrega el imperativo de consumirlos en cualquier formato y a toda hora. Es cierto que, a diferencia de los jueces, el periodismo trabaja a diario en y con lo real. Esto tiene su ventaja, algo de lo heroico subyace en el que descubre y transmite la noticia. Pero como nada es totalmente veraz ya que la verdad absoluta es un invento dogmático, las transmisiones de algunos medios masivos olvidan a menudo que la noticia es solo un encuadre de la realidad, que somos lenguaje y que este habla por nosotros: casi sin quererlo, aparecen en cadencia inútil eufemismos y metáforas pretenciosas. Es decir, no se llama a las cosas por su nombre: “estrago” donde lo hay, “corrupción e ineptitud” donde la hubo, etcétera. Esto de las palabras, en contraste con una supuesta transparencia de la imagen visual de la noticia (que muestra hasta lo más íntimo, abyecto o inexplicable), viene a demostrar que la realidad no se fotocopia ni en el más puro realismo y que hay algo ficcional que no alcanza a resolverse.
En el sistema jurídico existe un principio, un poco olvidado a veces: quien ostenta mayor capacidad económica es quien incurre con sus actos u omisiones en mayor responsabilidad legal. Esto podría trasladarse como imperativo ético a los gobernantes, porque cuando una sociedad ha visto declinar el nombre-del-padre, hay que tener sumo cuidado después, cuando se refundan los relatos, con la pérdida sobreviniente de la identidad que provocan los excesos del consumismo informativo y la banalidad de los discursos de toda índole. Al haber concluido el nombre-del-padre es difícil que los ciudadanos mismos acusen recibo de la ley. Es ahí donde debería actuar la prevención y el control políticos a fin de evitar que se instale el todo vale. Es que, en esta suerte de pasiva elección que hacen los ciudadanos a diario al consumir banalidad y permisión constante del goce, los gobiernos pueden verse maniatados habida cuenta de mucha demanda insatisfecha y permanente.
La democracia se hace con todos y entre todos. Pero los tribunales no están para gobernar, son convocados a intervenir siempre después de los hechos. Así, el ciudadano tiene derecho al reclamo, pero también obligaciones cívicas que cumplir, y los gobiernos deben prevenir y regular en tanto el Estado está para distribuir el goce con equidad. Por lo tanto, habrá mayor justicia cuando los ciudadanos asuman sus yerros y cumplan sus obligaciones, lo cual incluye necesariamente al otro.
Si el Estado es ético por principio y los gobiernos deben serlo, el colectivo social se rige por el mismo imperativo. Recordarlo hoy ¿es utopía? Acaso, pero deberíamos mantener como norte la misma ligera esperanza: la de un día, no tan lejano, cuando los escritos judiciales finalicen con un satisfecho “Es justicia”.
Dra. Paula Winkler
Agosto 2.013