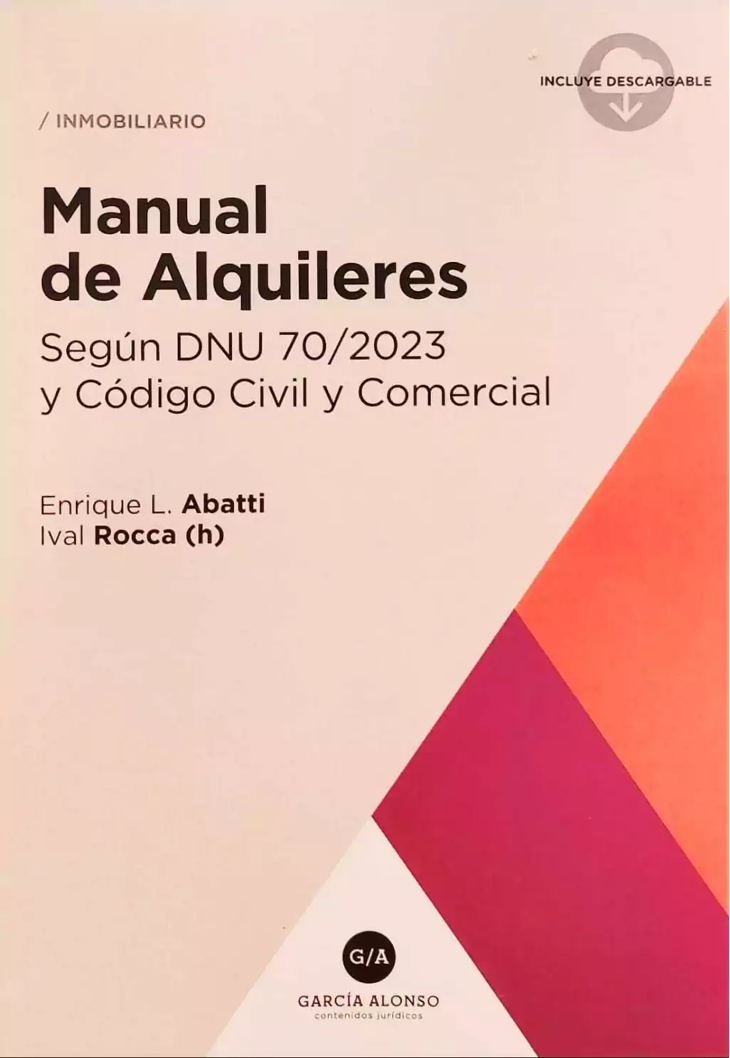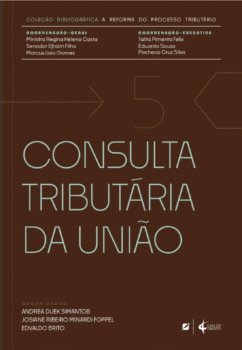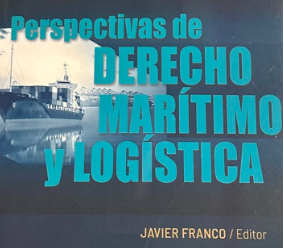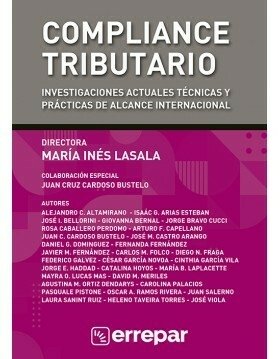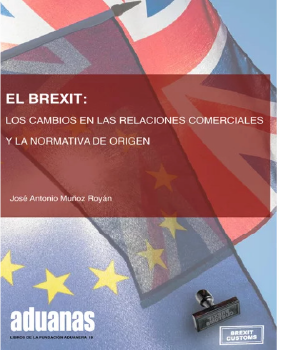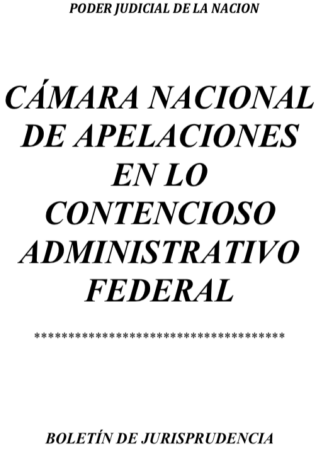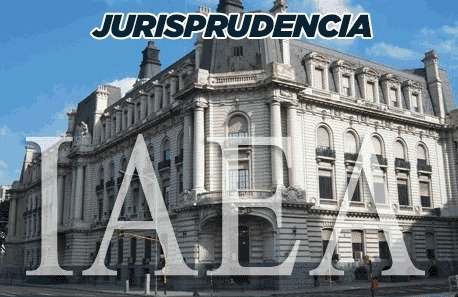De la globalización al nearshoring digital. Acuerdos comerciales en la era del comercio electrónico, la IA y la geopolítica normativa – Mgter. Gustavo Fadda (Especialista en Comercio Exterior)

La presenta columna busca reflexionar sobre la evolución de los tratados internacionales en el contexto posglobalización, con foco en comercio digital, gobernanza de datos y posicionamiento latinoamericano, ideal para activar el debate institucional y académico sobre el rol de América Latina en la nueva arquitectura comercial global.
2020: Cuando todo caía… menos los acuerdos comerciales.
La crisis sanitaria global de 2020 paralizó la economía mundial.
El PIB se contrajo, las inversiones se frenaron y el comercio internacional se desplomó.
Muchos vaticinaron el fin de la globalización. Surgieron neoproteccionismos, neonacionalismos y rupturas como el Brexit o el retiro de EE.UU. del TPP y del Acuerdo de París.
Pero hubo una excepción: la firma de acuerdos comerciales creció.
Mientras los países cerraban fronteras físicas, abrían fronteras normativas, digitales y algorítmicas.
Entre 2020 y 2023 se firmaron más de 100 nuevos acuerdos preferenciales, según la OMC.
Los tratados se convirtieron en herramientas de resiliencia, acceso a insumos críticos y blindaje institucional.
Nació una nueva lógica: acuerdos como escudos estratégicos.
El “Spaghetti Bowl” y la arquitectura real del comercio internacional.
Hoy, más del 70% del comercio global ocurre entre países con acuerdos vigentes.
El arancel promedio mundial cayó de 15,5% a 5,5% en 25 años.
El 75% de lo que se comercializa ocurre dentro de cadenas globales de valor.
La integración normativa reemplazó a la simple apertura arancelaria.
El mapamundi se transformó en un entramado de tratados, preferencias y cláusulas de alineamiento.
2022–2025: Fragmentación estratégica y acuerdos de quinta generación.
La globalización 3.0 entró en crisis.
Conflictos armados, tensiones geopolíticas, disrupciones tecnológicas y crisis climática aceleraron una nueva lógica:
- Acortamiento de cadenas de valor
- Relocalización productiva
- Alianzas por afinidad política, normativa y cultural
Surgen conceptos como nearshoring, friendshoring y aliadshoring, que redefinen la geografía comercial.
Los acuerdos ya no se firman solo por eficiencia económica, sino por valores compartidos, estándares regulatorios, confianza institucional y compatibilidad digital.
La transformación digital del comercio global.
Los datos son los nuevos contenedores.
La conectividad es la nueva infraestructura.
Y los algoritmos, el nuevo lenguaje del poder.
Los acuerdos comerciales modernos incluyen cláusulas sobre:
- Comercio electrónico
- Protección de datos personales
- Ciberseguridad
- Inteligencia artificial
- Blockchain
- Monedas digitales
Ya no se negocia solo lo que cruza la frontera. Se negocia lo que ocurre detrás de ella.
Cuatro modelos en disputa: ¿cómo se negocia el comercio digital?
UE–Mercosur: integración condicionada
Incluye cláusulas sobre comercio electrónico, reconocimiento de firmas digitales y facilitación aduanera.
Pero impone un requisito clave: protección de datos equivalente al RGPD europeo.
Si los países del Mercosur no cumplen, la UE puede restringir el flujo de datos.
Es una invitación a modernizar, pero también una advertencia normativa.
TMEC: libre flujo y blindaje digital
Prohíbe la localización forzada de datos, garantiza el libre flujo transfronterizo y protege el código fuente.
Es un modelo de apertura digital con reglas claras.
México, al estar dentro, juega en las grandes ligas del comercio de datos.
ASEAN: interoperabilidad regional
Establece principios comunes para protección de datos, cooperación digital y estándares compartidos.
No impone, pero alinea.
Es un modelo de integración gradual, pero firme.
Reino Unido–EE.UU. (2025): el acuerdo que redefine lo estratégico
Firmado en septiembre de 2025, moviliza más de USD 42.000 millones en inversiones tecnológicas.
Incluye supercomputadoras de IA, zonas de crecimiento digital, alianzas con Microsoft, Google y OpenAI, energía limpia para infraestructura digital y generación de 5.000 empleos especializados.
Este pacto no es solo comercio o cooperación tecnológica. Es una estrategia geopolítica algorítmica frente al avance de China en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear civil.
Es una señal de que los datos, la IA y la infraestructura digital son los nuevos bienes estratégicos.
Acuerdos que marcan esta nueva era.
- CFTA (África): 55 países, USD 2,5 billones de PIB, integración continental.
- RCEP (Asia y Oceanía): 15 países, 30% del PIB global, liderazgo asiático.
- Colombia–Singapur: pionero en comercio digital, sostenibilidad y cláusulas de género.
- Chile–India: cooperación tecnológica y cláusulas ambientales.
- India–ASEAN: eje Indo-Pacífico, estándares digitales.
- BRICS+: 14 países, 51% de la población mundial y 40,4% del PIB global (medido por paridad de poder adquisitivo).
A partir de enero del 2025, el bloque incorporó nueve nuevos países: Arabia Saudita, Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Bielorrusia, Bolivia, Indonesia y Kazajistán. La expansión no es solo numérica: es geopolítica, financiera y estructural.
Diversificación regional: presencia reforzada en Asia, África, América Latina y Medio Oriente.
Mayor influencia en gobernanza global: busca contrapesar estructuras dominadas por Occidente (G7, FMI, Banco Mundial)
En definitiva, nuevas rutas comerciales, monedas alternativas y arquitectura financiera paralela.
- MERCOSUR–UE / EFTA: salto estratégico sudamericano que le permitiría pasar de una integración del 10,7% a más del 33,5% del PIB global.
Para Europa, este acuerdo representa una oportunidad geopolítica de mostrarse como un bloque pacificador y promotor de valores compartidos, demostrando que aún puede liderar con paz, asociación y valores, en medio de guerras comerciales y tensiones globales.
Para el MERCOSUR, es una puerta de entrada a un nuevo mundo:
Es el salto estratégico que puede redefinir su rol en el comercio internacional.
México y Brasil: ¿la gran oportunidad latinoamericana?
En 2025, iniciaron un acercamiento estratégico que podría unir a la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR.
Impacto potencial:
- 13 millones de km²
- USD 4 billones de PIB combinado
- USD 1,2 billones en exportaciones
Una alianza México–Brasil sería una plataforma continental de integración productiva, normativa y geopolítica.
No solo permitiría negociar con mayor peso frente a Asia, Europa y EE.UU., sino que podría reposicionar a América Latina como actor estratégico en la nueva economía global.
¿Y Argentina?
Argentina, como miembro fundador del MERCOSUR, enfrenta el desafío de redefinir su rol en la arquitectura comercial global.
Más allá de su participación en acuerdos regionales, necesita avanzar hacia una agenda digital propia, que le permita negociar con autonomía, modernizar su normativa de protección de datos y posicionarse como proveedor confiable de servicios, talento y trazabilidad.
La oportunidad está en convertirse en un nodo estratégico de valor agregado, no solo en commodities, sino en estándares, innovación y gobernanza digital.
Para ello, debe articular política comercial, infraestructura tecnológica y formación de talento con visión de largo plazo.
Argentina no puede limitarse a ser parte del acuerdo. Debe ser parte de la conversación global sobre cómo se negocia, se regula y se monetiza el comercio digital.
Conclusión.
Según la OMC, 378 acuerdos están vigentes, y más de la mitad fueron firmados en los últimos 20 años.
Los acuerdos comerciales ya no se firman por aranceles. Se firman por algoritmos, por interoperabilidad, por confianza.
La diplomacia comercial se volvió digital. Y América Latina tiene la oportunidad de rediseñar su rol.
No como proveedor de materias primas, sino como arquitecto de estándares globales.
Porque en la nueva economía, quien define las reglas, define el mercado.
Mgter. Gustavo Fadda (Especialista en Comercio Exterior)