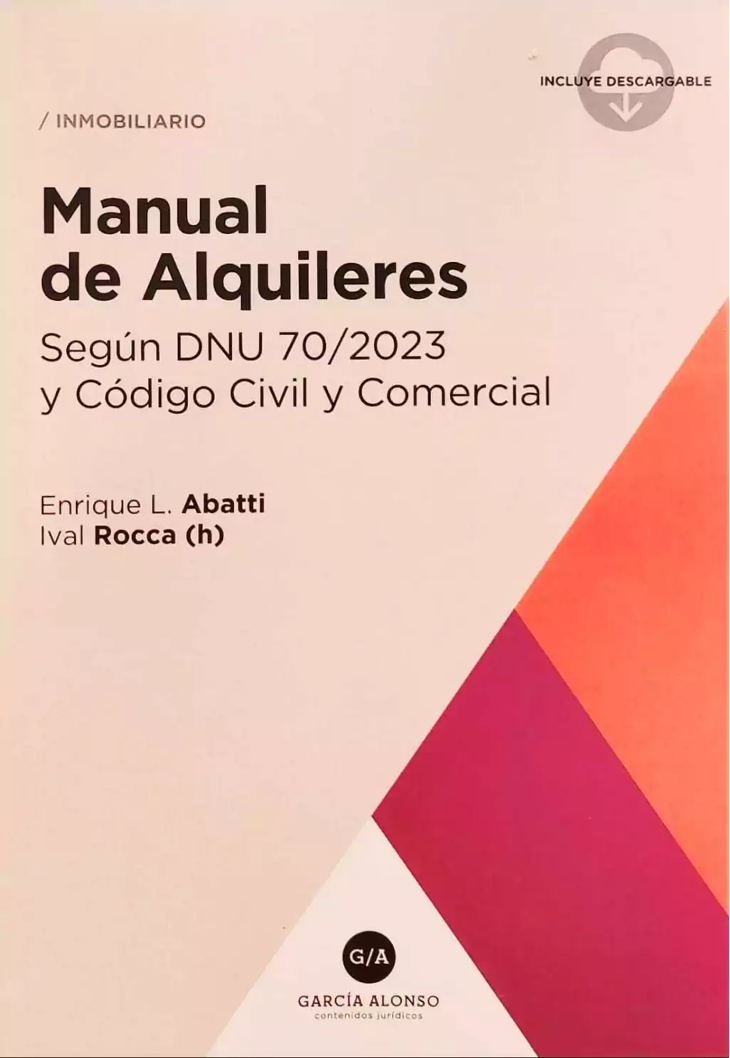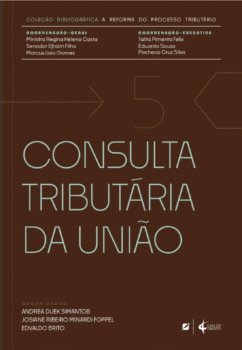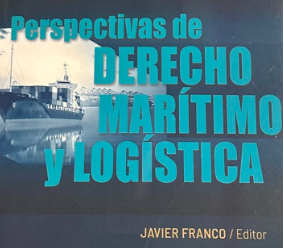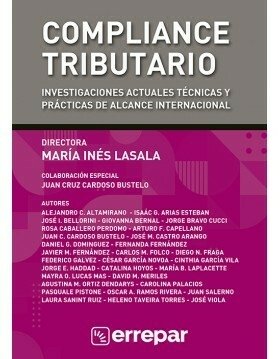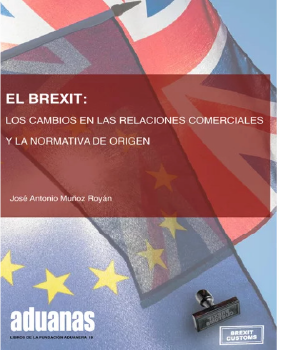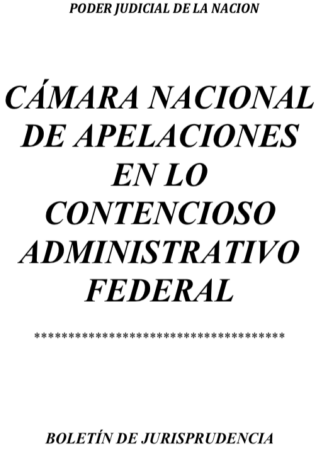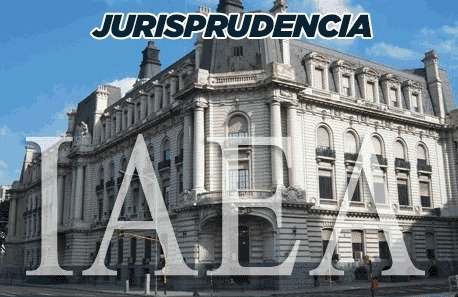El nuevo paradigma de la atracción de inversiones en Uruguay – Un análisis doctrinario para el inversor argentino – Dr. Sergio Carbone

- INTRODUCCIÓN
La competencia internacional por la atracción de capitales se ha intensificado en América Latina. Uruguay, pese a su escala reducida, ha logrado consolidar un modelo de estabilidad normativa y de previsibilidad que contrasta con la realidad argentina, marcada por cambios regulatorios frecuentes y restricciones cambiarias. Esta situación ha generado que numerosos empresarios y contribuyentes argentinos consideren al país vecino como una alternativa confiable para diversificar riesgos y resguardar su patrimonio, en un contexto regional donde la volatilidad institucional no es ajena.
En este escenario, Uruguay se ha posicionado como un laboratorio de políticas públicas orientadas a ofrecer certezas en materia de inversión. A través de su legislación estable y de la progresiva incorporación de herramientas tecnológicas en la administración estatal, el país construyó una narrativa de confianza que resulta clave para los flujos de capital en busca de previsibilidad. La doctrina tributaria y económica ha comenzado a destacar este fenómeno como un caso singular en la región, ya que combina incentivos fiscales con seguridad jurídica, dos elementos que no siempre se presentan de manera conjunta en América Latina.
El objetivo de este trabajo es analizar, desde un enfoque doctrinario, el nuevo paradigma uruguayo de atracción de inversiones, con especial atención a su utilidad estratégica para el inversor argentino. En este sentido, se procura no solo describir los beneficios y programas disponibles, sino también interpretar el trasfondo normativo y político que los sustenta, destacando las diferencias sustantivas con el régimen argentino. Se busca así ofrecer un análisis exhaustivo que permita comprender por qué Uruguay se ha transformado en un referente regional en materia de promoción de inversiones.
MARCO NORMATIVO – LA LEY 16.906 COMO ESTATUTO DEL INVERSOR
La Ley N.º 16.906, sancionada en 1998, declaró de interés nacional las inversiones y garantizó principios como trato equitativo, no discriminación y libre transferencia de capitales. En doctrina, esta norma se configura como un verdadero estatuto jurídico del inversor, fijando un piso de seguridad frente a futuros cambios normativos. Este andamiaje normativo permite construir un marco de confianza en el que tanto capitales nacionales como extranjeros encuentran un entorno claro y previsible para desarrollar sus proyectos.
La relevancia de la Ley no radica únicamente en la enunciación de principios, sino en su función estructural, esto es, colocar a la inversión en el centro de la estrategia de desarrollo del país. Con ello, Uruguay asume un compromiso de largo plazo, donde la atracción de capital se encuentra alineada con los objetivos de política pública, superando la visión meramente coyuntural. La previsibilidad que surge de este estatuto opera como una señal institucional hacia el mercado, reforzando la imagen de Uruguay como destino seguro.
A diferencia de Argentina, donde los regímenes suelen depender de decisiones administrativas sujetas a coyunturas políticas, Uruguay mantiene un marco legal estable y actualizado únicamente en lo instrumental. Esta diferencia resulta crucial dado que mientras en Argentina los inversores deben calcular riesgos asociados a la continuidad de cada beneficio, en Uruguay el núcleo normativo permanece inalterado, reduciendo la incertidumbre y fomentando la planificación a largo plazo.
La COMAP, como órgano evaluador, representa un componente esencial de este entramado jurídico. Su rol es aplicar criterios técnicos objetivos que determinan la magnitud de los beneficios, evitando la discrecionalidad política. En doctrina tributaria, este diseño institucional se interpreta como un modelo basado en reglas (rule-based system) que limita las interferencias arbitrarias y consolida la percepción de seguridad jurídica.
En síntesis, la Ley N.º 16.906 y la actuación de la COMAP constituyen la base sobre la cual Uruguay ha construido un régimen promocional sólido y confiable. La doctrina destaca que la fortaleza del sistema radica no tanto en la magnitud de los incentivos, sino en la garantía de su continuidad y aplicación transparente. Así, Uruguay ofrece al inversor argentino no solo beneficios fiscales, sino un marco de estabilidad que se ha convertido en un activo estratégico en sí mismo.
Comparativamente, y dentro de la región, es interesante señalar la experiencia de Chile que constituye un contraste interesante frente al modelo uruguayo. En este país, la atracción de capitales se ha canalizado históricamente a través de la Ley de Inversión Extranjera y del Estatuto de la Inversión Extranjera, que garantizan principios de trato nacional y libre remisión de capitales. A diferencia de Uruguay, donde la Ley N.º 16.906 se configura como un verdadero estatuto del inversor con beneficios fiscales concretos, en Chile el eje central ha sido la seguridad jurídica contractual y la previsibilidad derivada de acuerdos bilaterales de inversión. Este enfoque ha permitido proyectar confianza hacia los mercados internacionales, aunque con un menor énfasis en la reducción directa de la carga tributaria.
Chile, comparativamente, se ha destacado por su extensa red de convenios para evitar la doble imposición y su activa política de tratados de libre comercio, que lo han consolidado como plataforma de negocios para el Asia-Pacífico y, más recientemente, para la integración en la Alianza del Pacífico. En este sentido, la ventaja comparativa de Chile no radica tanto en el diseño de incentivos fiscales internos, sino en su capacidad de conectar a los inversores con múltiples mercados bajo un marco de previsibilidad internacional. En contraste, Uruguay ha desarrollado un régimen promocional más centrado en beneficios fiscales internos, lo que lo hace especialmente atractivo para capitales que buscan eficiencia impositiva inmediata, mientras que Chile ofrece acceso preferencial a redes comerciales globales.
Desde la perspectiva del inversor argentino, la elección entre Uruguay y Chile refleja dos modelos distintos de planificación internacional. Uruguay presenta un régimen altamente transparente y previsible, con exoneraciones concretas sobre IRAE, patrimonio e IVA, lo que facilita la cuantificación de beneficios en el corto plazo. Chile, en cambio, resulta atractivo para proyectos que buscan internacionalización y estabilidad regulatoria bajo tratados de protección y acceso a mercados, aunque sin una política tan agresiva en materia de incentivos fiscales. En consecuencia, el inversor argentino que prioriza la eficiencia tributaria y la cercanía geográfica puede encontrar en Uruguay un destino más inmediato, mientras que aquel que privilegia la integración con redes comerciales globales podría visualizar a Chile como plataforma estratégica.
III. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y DIGITALIZACIÓN
Las reformas de 2025 introdujeron un rediseño de la gobernanza en materia de inversiones. En primer lugar, la transformación de la Dirección Nacional de Zonas Francas en la Dinaii refleja un cambio de paradigma. Ya no se trata de administrar enclaves excepcionales, sino de construir una política integral de atracción de capitales. Este viraje institucional marca un antes y un después, ya que centraliza la estrategia bajo un mismo organismo, con mayor capacidad de planificación y coherencia en la aplicación de los beneficios.
En segundo lugar, la digitalización de trámites mediante la Ventanilla Única de Inversiones (VUI) elimina redundancias administrativas y asegura mayor transparencia. Desde la perspectiva doctrinaria, esta herramienta encarna la transición hacia un modelo de gobierno electrónico, donde el acceso y la agilidad en los procesos se convierten en factores de competitividad internacional. Para el inversor argentino esta medida constituye una ventaja diferencial.
Un tercer aspecto es la incorporación de inteligencia artificial para el análisis de proyectos de gran envergadura. Este paso introduce un criterio de objetividad algorítmica que puede reducir tiempos de manera significativa. Aunque plantea interrogantes sobre la trazabilidad de las decisiones, constituye un hito regional en materia de innovación aplicada a la promoción de inversiones.
Finalmente, la modernización institucional no debe entenderse únicamente en términos administrativos. Representa un mensaje político hacia los mercados en el que Uruguay se proyecta como un país dispuesto a adaptar su institucionalidad para generar certezas, apostando a la confianza como motor de competitividad.
Nuevamente, incursionando en la región, no quisiera dejar de señalar propuestas como las de Colombia y Perú que muestra un modelo institucional basado en la creación de zonas económicas especiales y regímenes territoriales para atraer inversiones. Si bien estas políticas han tenido un impacto relevante en la radicación de ciertos capitales, su debilidad principal radica en la falta de centralización institucional y en la dispersión normativa entre organismos sectoriales y regionales. Ello genera una dependencia elevada de la coyuntura política y, en consecuencia, una inestabilidad regulatoria que desalienta la planificación de proyectos de largo plazo.
En ambos países, la inestabilidad política y los cambios frecuentes en la orientación de la política económica repercuten en la continuidad de los programas de incentivos. Los regímenes especiales pueden ser modificados o incluso eliminados ante variaciones en la administración gubernamental, lo cual erosiona la previsibilidad buscada por los inversores. En contraste, Uruguay ha reforzado su modelo mediante la creación de la Dinaii y la digitalización de procesos, garantizando una gobernanza unificada y reduciendo al mínimo el margen de discrecionalidad. La comparación resulta ilustrativa, pues evidencia cómo la modernización institucional uruguaya ha logrado mitigar los riesgos de discontinuidad que aún persisten en otros países de la región.
Para el inversor argentino, habituado a la volatilidad normativa local, la diferencia entre ambos modelos es sustancial. En Colombia y Perú, la existencia de beneficios puede resultar atractiva en el corto plazo, pero sujeta a un riesgo político elevado que puede alterar la rentabilidad proyectada. Uruguay, en cambio, presenta un régimen centralizado, transparente y tecnológicamente modernizado, que otorga seguridad en la evaluación y aplicación de beneficios. Por ello, ubicar esta comparación al final del Capítulo III refuerza la idea central: la modernización institucional uruguayano solo es un logro administrativo, sino también un factor diferenciador frente a sistemas regionales donde predomina la dispersión y la incertidumbre normativa.
IV.- INCENTIVOS FISCALES Y DISEÑO TÉCNICO
Tal como hemos venido señalando, el corazón del sistema de promoción de inversiones uruguayo son los incentivos fiscales. Estos se estructuran bajo la lógica de la matriz de indicadores de la COMAP, que pondera factores como empleo, innovación, descentralización territorial, exportaciones y sustentabilidad. Esta metodología permite asignar beneficios de manera proporcional al impacto esperado de cada proyecto.
En primer lugar, el IRAE ofrece exoneraciones que varían según el tamaño y tipo de inversión. La eliminación de topes para MIPYMES, junto con la ampliación de plazos y porcentajes adicionales, configura un incentivo pensado para democratizar el acceso al régimen. Para grandes inversiones de más de 30 o 50 millones de dólares, se habilita incluso una exoneración del 100%, lo cual convierte al sistema en un imán para capitales de envergadura.
En segundo lugar, el Impuesto al Patrimonio se exonera sobre bienes muebles y obras civiles, con un beneficio mayor para proyectos radicados en el interior. Esta diferenciación territorial tiene un propósito claro en cuanto a fomentar la descentralización y equilibrar el desarrollo nacional.
Un tercer componente es la devolución del IVA y la exoneración de aranceles en importación de maquinaria y equipos no producidos localmente. Desde la perspectiva financiera, esto reduce costos iniciales y mejora la liquidez, permitiendo a los inversores recuperar parte del capital inmovilizado en la etapa de instalación.
En síntesis, los incentivos fiscales uruguayos trascienden la mera lógica de reducción impositiva: constituyen una herramienta de política pública activa, orientada a direccionar la inversión hacia objetivos estratégicos. Para el inversor argentino, esta estructura ofrece previsibilidad y racionalidad técnica, factores poco frecuentes en su propio contexto doméstico.
En materia de beneficios fiscales, y considerando la creación de esquemas internacionales (planificación fiscal internacional) nos resulta interesante analizar el modelo español dado que resulta especialmente ilustrativo porque combina incentivos fiscales a través de regímenes como la ETVE (Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros) con una red amplia de convenios internacionales, lo que convierte a España en un hub global para inversiones hacia Europa y América. La doctrina tributaria argentina suele mirar este esquema como referencia en materia de previsibilidad y transparencia. La diferencia clave con Uruguay es la escala: mientras España utiliza su posición geopolítica y su red de tratados como ventaja comparativa, Uruguay capitaliza su estabilidad normativa y su institucionalidad técnica como activos estratégicos en la región.
V.- PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Además de los incentivos tributarios, el régimen uruguayo contempla programas que fortalecen su atractivo estructural. Uno de ellos es la atracción de talento extranjero mediante beneficios en el IRNR, con el fin de convertir a Uruguay en un polo de innovación y conocimiento. Esta política responde a la creciente competencia internacional por profesionales calificados.
Otro programa destacado es el apoyo a MIPYMES y startups de base tecnológica. Al simplificar la importación de insumos y equipos, se favorece la instalación de emprendimientos innovadores, que suelen tener dificultades para acceder a mercados más grandes. Este enfoque conecta la política de inversión con la estrategia de desarrollo de la economía del conocimiento.
El tercer componente es la promoción de vivienda en zonas con problemas socioeconómicos. La centralización de este programa en el Ministerio de Economía y Finanzas busca alinear las inversiones con objetivos sociales, reforzando el papel de la política fiscal como herramienta de cohesión territorial.
Finalmente, estos programas complementarios muestran que Uruguay no limita la atracción de capitales a beneficios fiscales, sino que propone un ecosistema más amplio, donde la inversión se conecta con innovación, capital humano y desarrollo social.
VI.- CONTRASTE CON EL RÉGIMEN ARGENTINO
Argentina cuenta con regímenes promocionales como el RIGI o la Ley de Economía del Conocimiento. Sin embargo, su principal debilidad es la falta de previsibilidad. En términos temporales, los regímenes cambian con frecuencia, dependiendo de la orientación política del gobierno de turno. Esto dificulta la planificación de proyectos a largo plazo y desalienta la radicación de capital estable.
En el plano monetario, las restricciones cambiarias constituyen un obstáculo central (que siguen existiendo para personas jurídicas). La dificultad en transferir libremente utilidades al exterior erosiona la confianza de los inversores, quienes deben evaluar mecanismos alternativos para resguardar su capital. Frente a ello, Uruguay ofrece garantías legales de libre circulación de divisas, lo que se traduce en una ventaja competitiva de primer orden.
Desde una perspectiva administrativa, la discrecionalidad en Argentina se traduce en un margen elevado de incertidumbre. La asignación de beneficios no siempre se realiza con base en criterios técnicos, lo que genera riesgos de inequidad y percepciones de arbitrariedad. En contraste, el modelo uruguayo, basado en la matriz de indicadores, asegura mayor objetividad en la distribución de beneficios.
Un cuarto elemento de contraste es el vínculo entre los regímenes y la macroeconomía. Mientras Uruguay mantiene políticas macroeconómicas de estabilidad y baja inflación, Argentina atraviesa ciclos de crisis recurrentes que afectan directamente la rentabilidad de las inversiones. La doctrina tributaria subraya que ningún régimen promocional puede ser eficaz si no está acompañado de un contexto macroeconómico estable.
Asimismo, la seguridad jurídica en Argentina se ve debilitada por reformas constantes y litigiosidad elevada. El inversor debe destinar recursos significativos a asesoramiento legal y a la defensa de su posición frente a cambios normativos. Uruguay, al mantener un marco consolidado, reduce estos costos indirectos y refuerza la confianza en su régimen.
En conjunto, estas diferencias explican por qué Uruguay se ha convertido en un destino preferido para inversores argentinos que buscan estabilidad. El contraste entre ambos modelos ilustra la relevancia de la previsibilidad como factor estratégico en la atracción de capitales.
VII. CONSIDERACIONES SOBRE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL Y REISGOS PARA EL INVERSOR ARGENTINO
El análisis del régimen promocional uruguayo no puede obviar la existencia de las normas de Transparencia Fiscal Internacional (TFI) vigentes en Argentina. El artículo 130 de la Ley 20.628 establece un sistema anti-elusivo que obliga a los residentes fiscales argentinos a imputar de manera inmediata las rentas pasivas generadas por entidades extranjeras controladas (CFC), aun cuando dichas rentas no hayan sido distribuidas. En consecuencia, los beneficios fiscales obtenidos en Uruguay pueden quedar neutralizados en Argentina por efecto de esta imputación obligatoria.
El régimen TFI argentino alcanza principalmente a rentas de portafolio, financieras, regalías, dividendos pasivos y ganancias inmobiliarias no vinculadas a actividad empresarial. La lógica del sistema es evitar el diferimiento impositivo cuando un contribuyente utiliza sociedades en el exterior con escasa sustancia económica para acumular beneficios en jurisdicciones de menor tributación. En términos prácticos, si un inversor argentino constituye una sociedad en Uruguay para canalizar inversiones financieras, ARCA podrá atribuir directamente esas rentas al accionista local, aplicando las alícuotas del impuesto a las ganancias vigentes.
Un aspecto clave en la aplicación del régimen es la distinción entre rentas pasivas y rentas activas. Si la sociedad uruguaya desarrolla actividades productivas reales, con personal, activos y riesgos asumidos en Uruguay, la imputación bajo TFI puede no resultar procedente, ya que existiría “sustancia económica” suficiente para demostrar la legitimidad del vehículo. En cambio, si la entidad se limita a gestionar carteras de inversión o percibir rentas financieras, se considerará que su función principal es el diferimiento impositivo, activándose las normas de transparencia.
Esto implica que la exoneración del IRAE o del Impuesto al Patrimonio en Uruguay no necesariamente asegura una ventaja neta para el inversor argentino, ya que el fisco local puede gravar igualmente esas utilidades como si hubieran sido obtenidas directamente en Argentina. De este modo, la estrategia de planificación no debe limitarse a evaluar el incentivo uruguayo, sino también la interacción normativa con las disposiciones argentinas. La seguridad jurídica que ofrece Uruguay se ve condicionada por la capacidad de Argentina de aplicar su régimen TFI, lo que refuerza la necesidad de un análisis caso por caso antes de estructurar cualquier operación.
En definitiva, el inversor argentino debe comprender que la atractividad fiscal de Uruguay se encuentra sujeta a la verificación de los criterios de control, tipo de renta y sustancia establecidos por la normativa argentina. Una planificación que no contemple estos elementos corre el riesgo de derivar en cargas tributarias inesperadas o en litigios con la AFIP. Por ello, la promoción de inversiones en Uruguay debe ser analizada no solo desde la óptica de los beneficios que ofrece ese país, sino también a la luz de las obligaciones que impone Argentina en materia de transparencia fiscal internacional. En este sentido, resulta esencial contar con asesoramiento especializado y un análisis crítico del modelo de negocio.
VIII.- CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO INTERNACIONAL Y ESTÁNDARES OCDE
La promoción de inversiones en Uruguay debe ser comprendida también dentro del marco de estándares internacionales de tributación impulsados por la OCDE, especialmente el plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS). Desde 2016 Uruguay ha implementado medidas vinculadas a transparencia fiscal, intercambio de información y limitación de regímenes preferenciales, buscando evitar ser catalogado como jurisdicción de baja o nula tributación. En este sentido, los beneficios que ofrece a inversores extranjeros se encuentran diseñados para ser compatibles con los compromisos asumidos a nivel multilateral.
Un hito central en este proceso ha sido la adhesión de Uruguay al Common Reporting Standard (CRS), mediante el cual intercambia de manera automática información financiera con más de cien jurisdicciones. Esto implica que los inversores que canalicen capital a través de Uruguay deben contemplar que sus cuentas y activos financieros estarán sujetos a intercambio internacional con las autoridades fiscales de sus países de residencia. En otras palabras, la seguridad jurídica uruguaya no se traduce en opacidad, sino en previsibilidad dentro de un marco de cooperación tributaria internacional.
Además del CRS, Uruguay ha celebrado un acuerdo FATCA con los Estados Unidos, lo que implica que las instituciones financieras uruguayas reportan información de cuentas pertenecientes a personas estadounidenses. Este tipo de acuerdos refuerza el alineamiento del país con las políticas globales de transparencia y coloca a Uruguay en una posición diferenciada respecto de otras jurisdicciones regionales que aún no cuentan con marcos de cooperación tan robustos. Para el inversor argentino, esto significa que las ventajas fiscales uruguayas conviven con un alto grado de visibilidad internacional respecto de la titularidad de activos.
Uruguay también ha sido objeto de las revisiones de la Acción 5 del plan BEPS, que evalúa la existencia de regímenes fiscales perniciosos. Como consecuencia, el país ha modificado su marco legal, limitando beneficios que pudieran ser considerados como “harmful tax practices” y asegurando la existencia de sustancia económica en las entidades que acceden a incentivos. Este proceso ha permitido a Uruguay salir de listas grises y consolidarse como jurisdicción plenamente cooperante. Así, el país logra combinar incentivos atractivos con estándares internacionales de cumplimiento, lo que incrementa la confianza de inversores institucionales y fondos de capital.
Para el inversor argentino, este marco implica que no es posible utilizar a Uruguay como refugio opaco de capitales, pero sí como un entorno legítimo, transparente y alineado con la normativa internacional. Esta característica otorga mayor previsibilidad en el largo plazo, dado que reduce el riesgo de sanciones internacionales o de cambios abruptos en la política fiscal global. Uruguay se proyecta, entonces, como un destino atractivo no por la opacidad, sino por la combinación de seguridad jurídica, incentivos tributarios y plena inserción en el marco de cooperación fiscal internacional.
IX.- CONCLUSIONES
El régimen uruguayo de promoción de inversiones ha evolucionado hacia un ecosistema integral que combina incentivos fiscales, modernización institucional y seguridad jurídica. Para los inversores argentinos, esta tríada resulta particularmente atractiva, ya que permite escapar de la volatilidad doméstica y proyectar operaciones en un entorno más previsible.
En primer lugar, la previsibilidad normativa constituye el principal activo de Uruguay. Los inversores argentinos, habituados a la inestabilidad, encuentran en la Ley N.º 16.906 un marco sólido que garantiza continuidad y estabilidad en el tiempo. Esta certidumbre es clave para la planificación a largo plazo y para la protección del capital.
En segundo lugar, la institucionalidad uruguaya, reforzada por la creación de la Dinaii y la digitalización de trámites, ofrece una experiencia distinta en comparación con Argentina. El inversor argentino se beneficia de procesos ágiles, transparentes y objetivos, que reducen costos y tiempos de radicación de proyectos.
En tercer lugar, la estructura de incentivos fiscales, diseñados con criterios técnicos, asegura que la inversión se oriente hacia sectores estratégicos y con impacto real en la economía. Para los argentinos, esto se traduce en la posibilidad de vincular su capital con proyectos de mayor proyección y estabilidad.
En cuarto lugar, la posibilidad de transferir libremente utilidades al exterior constituye un diferencial decisivo. Frente a las restricciones cambiarias en Argentina, Uruguay ofrece la tranquilidad de que las ganancias podrán repatriarse sin obstáculos, lo que refuerza la confianza en el régimen.
En síntesis, Uruguay se presenta como un laboratorio regional de seguridad jurídica y como un destino estratégico para los inversores argentinos. El país no solo ofrece beneficios fiscales, sino también un marco de previsibilidad que se ha convertido en un activo económico en sí mismo. Para quienes buscan estabilidad y proyección internacional, Uruguay representa una alternativa concreta y confiable en el panorama regional.
Referencias
Ministerio de Economía y Finanzas. (2025, 18 de agosto). El MEF anuncia medidas para incentivar las inversiones. Recuperado de https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/noticias/mef-anuncia-medidas-para-incentivar-inversiones.
Ley 16.906. Recuperado de http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/URY/L_Invers_s.pdf
Subrayado. (2025, 18 de agosto). Dirección de Zonas Francas pasará a ser Dirección de Incentivo a la Inversión. Recuperado de https://www.subrayado.com.uy/direccion-zonas-francas-pasara-ser-direccion-incentivo-la-inversion-nuevas-competencias-anuncio-oddone-n985518
Ferrere. (2025, 31 de marzo). Prórroga por 2025 para la promoción de proyectos de gran dimensión económica. Recuperado de https://www.ferrere.com/en/news/prorroga-por-2025-para-la-promocion-de-proyectos-de-gran-dimension-economica
González Bravo, H. E., & Rodríguez, J. (2025, febrero). Propuestas para continuar fortaleciendo el marco fiscal en Uruguay (Nota técnica No. IDB‑TN‑3096). Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0013413
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). (2022). Manual sobre control de la planeación tributaria internacional. (Manual publicado en línea, 74 páginas). CDI – Ministerio de Economía y Finanzas, Argentina. Recuperado de https://cdi.mecon.gob.ar/bases/docelec/az5442.pdf
Oddone París, G., Ithurralde Zamudio, S., Iturralde Rodríguez, A., & Torres Pérez, J. (2020). Fiscalidad y ciclo presupuestal en Uruguay: Lecciones, desafíos y recomendaciones (229 p.). Pharos – Academia Nacional de Economía / CED – Centro de Estudios para el Desarrollo. https://www.ced.uy/documentos/Fiscalidad_y_ciclo_presupuestal_en_Uruguay.pdf
Dr. Sergio Carbone