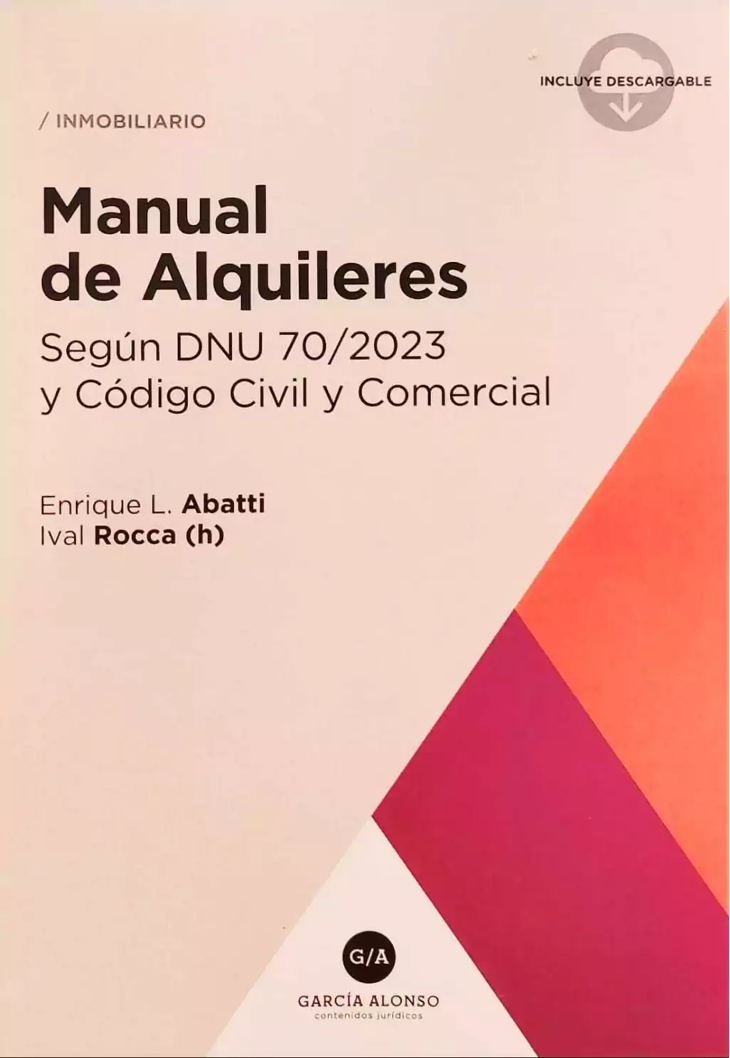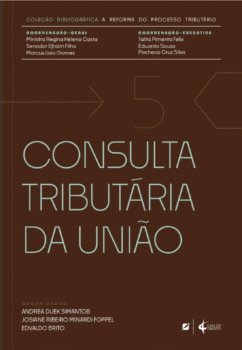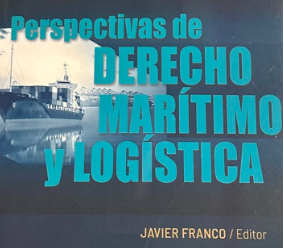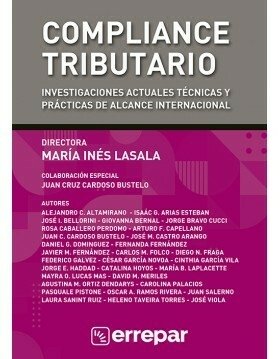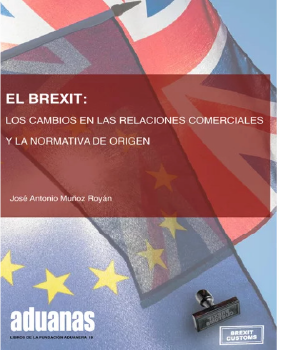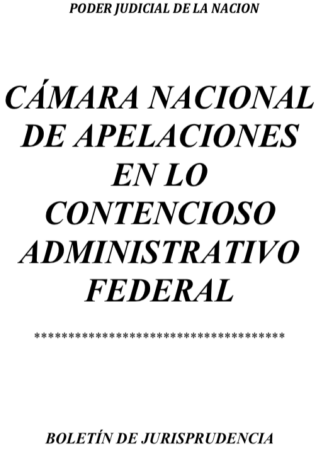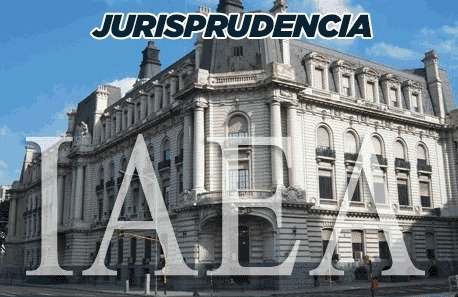Aduana – La religión, la filosofía y el derecho tributario. Una coexistencia pacífica – Dr. Jorge Enrique Haddad

I.- Introducción. Los hechos.
Intentaremos analizar los fundamentos de la sentencia del Tribunal Fiscal de la nación, en la causa Exp.2021-90319246-APN-SGASAD#TFN “Mauro Alberto Nemi c/ DG s/ recurso de apelación.
El caso es una multa, aplicada por la Aduana en función del artículo 970 del Código Aduanero, en el supuesto reingreso al país de un vehículo sin contar con la correspondiente autorización aduanera, hecho que fue considerado como reingreso indebido bajo las normas del mencionado Código.
La cuestión gira en torno de la legalidad de la referida resolución sancionatoria, así como la verificación de los elementos fácticos existentes.
El tema ocurre en período cercano a la pandemia y es el reingreso de un automóvil al país de una pareja desde la República de Chile a nuestro país, mencionando la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, el aislamiento social, el cierre de fronteras, entre otras cosas.
Concretamente el tema se origina ante el ingreso al país, por uno de los encartados, de un vehículo marca RAM 1500 el que había egresado bajo el régimen de exportación temporaria por el otro encartado, resultando pasible de la sanción prevista en el Código Aduanero por no contar con el traspaso previsto en la Resolución General n° 2623/09.
El origen de dicha norma se genera en el Convenio de Turismo Argentino – Chileno del 6 de noviembre de 1986, celebrado en el marco del Tratado de Paz y Amistad firmado en el Vaticano en 1984 con el propósito de integrar a través del turismo y establecer normativas que faciliten el tránsito de vehículos particulares en viajes turísticos.
La primera norma que regula este aspecto del tratado es la Resolución 127/86 ANA y luego la Resolución General 2623/09 de AFIP.
El tema recae en la cesión de derechos de uso a un tercero, que debe tener la autorización del servicio aduanero. En este caso no lo tenía. Los intervinientes son Marco Nemi y la Sra. Pardo que trae el vehículo de Chile sin la autorización prevista.
II.- El tema
En primera instancia la sentencia reconoce los hechos, mencionando textualmente que “… si bien se advierte una clara transgresión al régimen establecido por la referida resolución …” lo que implicaría que luego, simplemente, se dicte sentencia confirmando la aplicación de la multa y procediendo a su liquidación.
Sin embargo, no continúa de ese modo, sino que, menciona que el operador jurídico no puede limitarse a actuar como una simple autónoma servil de la norma, sino que su labor implica aplicar el ordenamiento a la luz de los principios que lo inspiran y las circunstancias concretas del caso.
Asimismo, invoca que el juzgador puede apartarse de los agravios invocado por las partes, y pudiendo no considerarlos y examinar los que resulten decisivos para la resolución del litigio.
Reitera el concepto al exponer que, en este contexto, la equidad juega un rol central, ya que permite corregir las deficiencias que pueden surgir de la aplicación estricta de una norma en casos concretos. Como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces, en cuanto servidores del derecho, no pueden prescindir de la ratio legis ni del espíritu de la norma pues admitir soluciones manifiestamente disvaliosas sería incompatible con la finalidad última del ordenamiento jurídico: la realización de la justicia.
Continúa exponiendo que la interpretación de las normas no puede limitarse a su literalidad cuando ello conduce a resultados injustos o contrarios a los valores constitucionalmente protegidos. En estos supuestos, la función jurisdiccional se orienta hacia la armonización de la normativa aplicable, sin necesidad de declarar su inconstitucionalidad, sino mediante una reconstrucción del sistema que permita alcanzar una solución justa y adecuada a las particularidades del caso. El intérprete no debería dejar de considerar la realidad que circunda a la aplicación de la norma y caer en el riesgo de reducir textos ricos en significado a un conjunto de reglas mecánicas.
Resultando, en nuestro criterio, la base de la construcción posterior del voto preopinante y resume el tema en cuestión en la siguiente exposición: el espíritu de la Resolución General N° 2623/09 radica en evitar que los automóviles argentinos terminen exportándose de modo irregular al país vecino, y no en penalizar meros formalismos que carezcan de un perjuicio concreto. Con base en la experiencia común, puede afirmarse que los vehículos argentinos han sido sistemáticamente más costosos que los del país limítrofe a lo largo de los últimos treinta años, de modo tal que nadie acudiría a un subterfugio normativo para obtener ventaja en la exportación de mercadería bajo estas condiciones.
III. Fundamentos no jurídicos
Continúa exponiendo la sentencia que en ese orden de ideas, a modo de referencia cultural y filosófica, la tradición judía ofrece una enseñanza profundamente significativa acerca de la interpretación y del dinamismo en la aplicación de la ley.
Conforme a esta perspectiva, la validez de una respuesta no se define por su correspondencia con un único sentido “correcto” del texto, sino por su coherencia con los valores subyacentes y su capacidad de dar respuesta a las necesidades de la época. Esta visión pone el acento en la dimensión humana de la interpretación, situada “en la tierra” y no “en el cielo”.
A esa cita debemos agregar que la referencia hace a uno de dos supuestos, a saber:
1.- Tratado de Eruvin 13b. En una discusión entre las escuelas de los Sabios Hilel y Shamai aparece una voz celestial que dirime la discusión diciendo que ambas voces son la palabra del Dios Viviente, pero finalmente la ley es de acuerdo a la escuela de Hilel.¿ Porque es esto? La escuela de Shamai era la mas estricta y rígida y no admitía otras opiniones. La escuela de Hilel era mas permeable y flexible, y principalmente escuchaba todas las opiniones para luego dar su dictamen.
2.- Bava Metzia 59b El horno de Ajnai. En una discusión sobre la pureza de un horno, uno de los rabinos cuestiono al líder del momento, quedando en franca minoría. Para hacer valer su punto empezó a invocar a la naturaleza. Así a su simple pedido un algarrobo se movió de lugar, el mar dio vuelta su curso, las columnas del edificio se torcieron. Finalmente invoco la voz celestial y esta apareció preguntando porque le discutían tanto si sabían que el primer rabino tenía razón a lo que el líder contesto que la Tora no se encuentra más en el cielo sino en la tierra, desde el momento en que fue entregada por Moisés y para esto cita un versículo de Éxodo 23:2 del que surge que un caso debe decidirse de acuerdo a la mayoría.
Agrego referencias culturales del Islam en situaciones similares atento que varios juristas islámicos a lo largo de la historia han abordado el tema de las leyes injustas, aunque con diferentes perspectivas y enfoques.
La jurisprudencia islámica (Fiqh) se basa en el Corán, la Sunnah (tradiciones del Profeta Muhammad) y el razonamiento jurídico. Aquí hay algunos puntos clave y las opiniones de algunos juristas destacados: aborda el tema de las leyes injustas con una variedad de perspectivas. Si bien la mayoría de los juristas enfatizan la importancia de la obediencia a la autoridad para mantener el orden, también reconocen que hay límites para esta obediencia y es así que en circunstancias excepcionales, cuando los gobernantes actúan tiránicamente o violan los principios fundamentales de la justicia islámica, la resistencia puede justificarse. Podemos citar algunos referentes sobre el tema, a saber:
Abu Hanifa: Sus opiniones legales se recopilan principalmente en las obras de sus discípulos, como el “Al-Mabsut” de al-Sarakhsi. Donde trata discusiones sobre la autoridad del gobernante, las condiciones para la obediencia y los límites de la misma, dispersas en varios capítulos relacionados con el gobierno y la jurisprudencia penal.
Al-Ghazali: Su perspectiva sobre la política y el gobierno se puede encontrar en obras como “Ihya’ Ulum al-Din” (La Revivificación de las Ciencias de la Fe) y “Nasihat al-Muluk” (Consejo para los Reyes). En estos libros, analiza las cualidades de un gobernante justo, los deberes de los súbditos y las consecuencias de la tiranía.
Ibn Taymiyyah: Su obra más relevante sobre este tema es “Al-Siyasa al-Shar’iyya” (Gobernanza según la Ley Sharia). En este libro, examina el papel del Estado, los derechos y responsabilidades de los gobernantes y los gobernados, y las circunstancias en las que se permite la resistencia a la autoridad injusta. Otras obras importantes incluyen “Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah” (La Vía de la Sunnah del Profeta) y sus numerosas fatwas (dictámenes legales).
Por otra parte, Baruch Spinoza, el filósofo del siglo XVII, abordó temas relacionados con la ley, la autoridad y los derechos individuales en sus obras, principalmente en el “Tratado teológico-político” y el “Tratado político”, si bien no discutió explícitamente la “desobediencia civil” como se entiende hoy.
Spinoza creía en la necesidad de un Estado fuerte para garantizar la seguridad y el orden. Sin embargo, también enfatizaba la importancia de proteger ciertos derechos individuales, como la libertad de pensamiento. Si bien no abogó explícitamente por la desobediencia civil, sus ideas sugieren que hay límites para la autoridad del Estado y que, en circunstancias excepcionales, la resistencia podría estar justificada.
En la tercera religión del Libro, San Agustín abordó la cuestión de la ley y la justicia y, aunque no dejó una cita directa y concisa sobre la desobediencia a una ley injusta, sus ideas fundamentales sientan las bases para comprender su postura:
Menciona la injusticia como Carencia de Verdadera Ley expresando que “Pues a mí me parece que no es ley la que no es justa.” (Del “Libre Albedrío”, Libro I, V, 11). Esta es una de sus afirmaciones más directas sobre el tema. Para San Agustín, la justicia es inherente al concepto de ley. Una ley que carece de justicia, en su esencia, no merece ser llamada ley.
También trata la Ley Eterna como Fundamento de la Justicia al expresar que creía en una “ley eterna”, que es la razón divina o la voluntad de Dios que ordena mantener el orden natural y prohíbe perturbarlo. Las leyes humanas justas deben derivar y estar en armonía con esta ley eterna, culminando en la cita si una ley humana contradice la ley eterna y la justicia natural, se considera defectuosa y no obligatoria en conciencia. San Agustín argumentaba que donde no hay verdadera justicia, no puede haber un pueblo o un Estado legítimo, basándose en la definición de Cicerón de la república como una comunidad unida por el derecho y la justicia.
La frase “lex iniusta non est lex” (la ley injusta no es ley), aunque no es una cita textual de San Agustín, se atribuye a menudo a su pensamiento y a la tradición del derecho natural que él influyó profundamente. Esta idea implica que una ley fundamentalmente injusta carece de la autoridad moral para obligar a la obediencia.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la aplicación práctica de esta idea y las circunstancias bajo las cuales se justificaría la desobediencia a una ley injusta son temas complejos que han sido debatidos a lo largo de la historia.
En resumen, aunque San Agustín no dijo explícitamente “apártate de la ley cuando aplicarla lleva a una injusticia”, su filosofía del derecho, centrada en la primacía de la justicia y la ley eterna, implica que una ley intrínsecamente injusta no posee la verdadera naturaleza de la ley y, por lo tanto, no tendría la misma autoridad moral para ser obedecida. Su pensamiento ha sido una base fundamental para las teorías que justifican la desobediencia civil en casos de leyes manifiestamente injustas.
Alejándonos de religiones y sus culturas, hay algunos filósofos occidentales que abordaron el tema de las leyes injustas y podemos mencionar algunas citas relevantes:
Platón en su obra “La República” explora el concepto de justicia y un Estado ideal. Argumenta que las leyes justas son esenciales para el bienestar de una sociedad y que los gobernantes deben buscar la sabiduría y la virtud. “La ley que no es justa no es ley.”
Si bien no aborda directamente la desobediencia civil, su énfasis en la justicia proporciona un marco para cuestionar las leyes injustas.
Agustín de Hipona en su obra “La ciudad de Dios”, argumentó que las leyes humanas deben estar en armonía con la ley divina y la ley natural. Sostuvo que las leyes injustas no son verdaderas leyes y no tienen autoridad moral. Una ley injusta no es ley en absoluto.
Tomás de Aquino en su “Summa Theologica”, elaboró la teoría del derecho natural, argumentando que las leyes humanas deben basarse en principios racionales derivados de la ley eterna de Dios. Sostuvo que las leyes injustas no están obligadas en conciencia y pueden ser resistidas. Una ley que no es justa no es ley
Dejando de lado cultos podemos recurrir también a algunos filósofos como John Locke que en sus “Dos tratados sobre el gobierno” argumentó que los individuos poseen derechos naturales, incluido el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Sostuvo que el gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados y que los ciudadanos tienen derecho a resistir la tiranía y las leyes injustas. Cuando el legislativo o el ejecutivo invaden y destruyen la propiedad del pueblo, se ponen en un estado de guerra con el pueblo, quien queda absuelto de toda obligación de obedecer.
Jean-Jacques Rousseau en su obra “El contrato social” argumentó que las leyes deben basarse en la voluntad general del pueblo y que los ciudadanos tienen derecho a resistir la opresión y las leyes injustas recordando su “El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado”.
Henry David Thoreau en su ensayo “Desobediencia civil”, defendió la desobediencia no violenta a las leyes injustas como un medio para protestar contra la injusticia. Argumentó que los individuos tienen el deber moral de desobedecer las leyes injustas y no cooperar con un gobierno que las impone. Su principio era “La desobediencia civil es el verdadero fundamento de la libertad.”
Estos filósofos occidentales han contribuido significativamente a la comprensión de las leyes injustas y al debate sobre la desobediencia civil, pero de todos ellos hago especial referencia a Aristóteles y la epikeia que puede resumirse en la acción hermenéutica que le permite al hombre liberarse de la “letra” de la Ley en favor del “espíritu”, como la equidad.
Aristóteles en su “Ética a Nicómaco” y “Política” discute la importancia del estado de derecho y la necesidad de que las leyes se basen en la razón y la justicia. Él creía que las leyes injustas pueden dañar el bien común y conducir a la rebelión.
Menciona que para lo que es indeterminado, la regla también es indeterminada como la regla de plomo usada por los albañiles lesbianos, de la Isla de Lesbia, que en lugar de ser rígida se dobla y adapta a la forma de la piedra. Siguiendo a Jacques Brunschwing la teoría aristotélica de la epikeia, traducida como equidad, se elabora principalmente en el capítulo 5.13 de “La ética” y en los capítulos 1.13 y 1.15 de “La Retórica”. La naturaleza de lo equitativo es una corrección de la ley donde es defectuosa debido a su universalidad.
IV. Conclusiones
El sistema de gobierno tripartito incluye un poder independiente que decida los conflictos entre particulares, entre estados y entre particulares y estados, que es el poder judicial.
También se pueden resolver conflictos dentro del ámbito administrativo y un ejemplo es el Tribunal Fiscal de la Nación.
Las decisiones deben basarse en la interpretación de las normas que son de aplicación al caso y el método de interpretación de las normas resulta común en todo el ámbito del derecho, pero, en materia tributaria tendría particularismos.
El principal de los particularismos en el método de interpretación de las leyes y de los actos, contemplado en el artículo 1 y 2 de la ley 11.683 t.o. en 1998 y modificaciones.
Ello no implica poder aplicar también el principio de la sana crítica, como fue en este caso, y el sentido común que debería siempre sustentar los fundamentos de una sentencia.
El operador jurídico debería siempre abrazar el sentido y fundamento de las leyes basando su interpretación en sustento de fondo y no en cuestiones formales cuando las mismas desvirtúan el sentido común de las cosas.
Las religiones y la filosofía nos llevan a tratar una ley injusta como no ley. Ojalá siempre se cumpla, aunque en materia tributaria sea una excepción.
Dr. Jorge Enrique Haddad